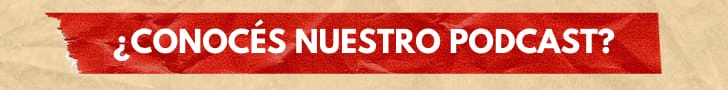Rayos de sol se reflejan en sus rubios cabellos. Un día perfecto para organizar un baile elegante o salir a cabalgar como una intrépida vaquera. Es sacada de su cama muy temprano para disfrutar de la hermosa mañana, vestida con ropa de gala, peinada con calma, situada en su silla, como cada día. Sólo se encarga de mostrar su sonrisa, su eterna sonrisa, para ser adorada. El mundo parece armado a su medida.
Me alejo. Una niña con la piel color chocolate juega con la rubia muñeca mientras el sol hace entrecerrar sus pequeños ojos. Sonríe, inmersa en un mundo de juegos que ella misma creó. Levanta a su hermana plástica de su silla y la lleva con ella a la escuela. La cuida como si fuese el más valioso trofeo, o el ser más querido. Camina rápido por las calles que conoce de memoria, saludando a sus vecinos, con pasos seguros y, al mismo tiempo, inocentes.
Me alejo. Un barrio humilde, con calles de barro que poco a poco vuelven a ser de tierra gracias al fuerte sol que les regala el mediodía otoñal. Los niños y niñas se mezclan con los adultos sin miedo, como una gran familia. No es fácil vivir allí, pero las nuevas generaciones no conocen una mejor manera. Se los ve felices, inmunes a las quejas diarias de sus padres.
Me alejo. Una gran ciudad, heterogénea e injusta. Masas de gente. Hombres de traje se codean con indigentes sin mirarlos, ciegos a cualquier realidad que no sea la propia. Miedo, inseguridad y, sobre todo, indiferencia. Miles de autos en las calles aumentan la velocidad al llegar a un semáforo para ir primeros, pero sin saber muy bien a dónde.
Me acerco. En una de las veredas, una niña con uniforme azul se dirige al colegio de la mano de su madre. En sus manos una muñeca, tan rubia como ella, vestida con ropa de gala. Mientras camina imagina situaciones mágicas que no le suceden a diario. La madre le tironea el brazo y cruzan la calle por donde no se debe, por miedo de una niña que camina a la escuela, con una rubia muñeca en la mano. Ellas se miran, sin comprender la situación. Cosas de grandes serán.