En el error común entre asumir y sobreexplicar, los cuentos de Delfina Korn retratan un realismo imaginativo que seduce a los lectores desde el principio. En «Las intrusas», cuento de Prefiero morir de amor (Bombal, 2022), el terreno siempre impredecible de las vacaciones familiares -bajo su trampa de aparente repetición- abre la puerta a una historia de sutilezas, ternura y maldas por porciones iguales.
«Las intrusas», de Delfina Korn
Pasamos el verano en Punta del Este, en la casa de mi abuela, a la que le decimos Oma, que es abuela en alemán. Además de ella, estamos: mis primas mellizas que se odian, Michelle y Cristal, mi prima de Israel, Yael, mi tía Ceferina, que no es la madre de ninguna de nosotras, la mejor amiga de mi abuela que se llama Leia, la mucama Zulma y yo.
(Te puede interesar: “¿Qué es un poema?”, un cuento de Cecilia Pavón)
Leia veranea todos años en lo de mi abuela desde que murió mi abuelo. Tiene su propio cuarto, que era antes el de mi abuelo. Mis primas se agolpan en otro y yo duermo con mi abuela en algo que parece una cama matrimonial pero que en realidad son dos camas individuales insertadas en la misma estructura hueca de madera. La mucama Zulma duerme en el cuarto del fondo con mi tía Ceferina, porque son las más rezagadas de la casa.
Veraneamos aquí desde que soy niña y siempre tuve el mismo terror nocturno al espacio que queda en la estructura hueca debajo de la cama que comparto con mi abuela, encerrado por maderas laterales. Tengo miedo de que ahí haya arañas. Por eso dejo todas las noches mi velador prendido (aún así me quedo despierta hasta la madrugada, tiesa como un cadáver, esperando a que algo invada mi cuerpo). Mi abuela me grita: “¡Apagá la luz!”, pero yo me hago la tonta. Todas las mañanas, la mucama Zulma, que es uruguaya, entra y dice: “Vos, nena, no te hagas la chancha renga, apagá tu velador”.
La casa está llena de arañas de bosque. De patas finitas y largas. No hacen nada pero me dan miedo igual. Se meten atrás de los cuadros en las paredes y a veces también se paran sobre los cuadros, confundiéndose con el paisaje. Entonces parecen cuadros con relieve. Yo llego a preguntarme: ¿es parte del cuadro o es una araña de verdad? ¿Ayer ya estaba ahí? A veces permanecen días en una misma posición sobre un cuadro y siento que ellas se quedan porque les gusta la idea ser un objeto decorativo, de formar algo bello.
Mi abuela no entiende por qué las mellizas Michelle y Cristal no pueden compartir un cuarto. Michelle dice: “No entiendo todavía cómo no entiende que no puedo compartir un cuarto con la persona que más odio en el mundo”.
Cristal, que es la más sufrida, nació primero, pero Michelle, que es la más cocorita y la tiene cagando a la otra, fue la que primero respiró, porque Cristal nació con el cordón umbilical agarrado al cuello (mi abuela dice que Michelle la debe haber intentado ahorcar en la panza para salir ella primero). ¿Quién es la mayor? Cuando tenían siete años las mandaban a clases de esgrima y un día se batieron a duelo por esta cuestión.
Para su fiesta de quince, querían entrar al salón en elefante. Fueron a ver un salón antiguo en Recoleta, que en el medio tenía una columna. Cristal, que siempre está como un poco desorientada, preguntó: “¿No se puede sacar la columna?”.
Como su padre es un poco sordo, ellas hablan, por default, gritando. Sin embargo, ninguna se reconoce como gritona sino que piensan siempre que la que está gritando es la otra. Michelle dice: “No soporto más a Cristal, se tragó un amplificador…”. Zulma, que está limpiando, mira los objetos de la casa: “¿Qué amplificador?”.
Leia nació en Rusia. Es rubia, tiene el pelo cortito y unos rasgos tipo Claudia Schiffer vieja. Mi abuela siempre comenta lo linda que fue de joven, arrasadora. Pero la engañó su marido con la secretaria y eso la volvió una escéptica para siempre. Un verano intentó enseñarme a manejar, a pesar de estar casi ciega, y chocamos contra el portón de la casa. Es famosa por su astuta habilidad para comprar cosas usadas. Es una expertise que a mi abuela le genera una admiración infinita. Una persona puede no trabajar, no saber hacer ninguna otra cosa, pero si sabe comprar barato y usado, para mi abuela es alguien loable. Michelle y Cristal todo el tiempo le reclaman a mi abuela que Leia la “vive”, porque ella le paga todo, pero mi abuela la defiende a muerte bajo el argumento de que gracias a Leia, que le consigue cosas buenas usadas, ella consigue todo más barato.
Mi abuela y Leia son amigas desde los veinte años, se conocieron en un remate de joyas. Mi abuela, que no respeta a casi ninguna mujer, le rindió pleitesía de inmediato cuando supo que a Leia una vez le habían entrado a robar a la casa, y ella le había hablado tanto al ladrón, que la amenazaba con matarla, que, no solo había conseguido que no la matara, sino que se había terminado suicidando él. Mi abuela cuenta esta historia una y otra vez.
Leia compra unas valijas en una feria de cosas usadas que parecen de 1920. Están todas podridas y llenas de hongos. Nadie quiere acercarse a las valijas durante todo el verano. Michelle y Cristal lloran: “Saquen eso de ahí”. Zulma las deja al sol durante un mes, para que mueran los bichos ancestrales que vienen con ellas. Desde ese momento, para acceder a la casa hay que ir esquivando las valijas por todo el jardín delantero, que tiene forma de montaña, como si fuera un juego de conos.
El jardín está regado de hortensias, una flor hermosa pero que, según el mito, impide que las mujeres de la casa se casen.
Estamos en el restorán Mejillones. Michelle pregunta qué pasó con la familia que quedó en Alemania cuando mi abuela pudo escapar de ahí. Mi abuela empieza a balbucear, no le salen las palabras, parece como si se estuviera ahogando. Cristal dice: “Oma, levantá los brazos”. Michelle dice: “Tomá agua”, y le alcanza un vaso. Mi tía Ceferina se queda mirándola detenidamente y dice: “Me parece que está llorando”. Se le ponen los ojos rojos. Haciendo mucha fuerza por salir, empieza a caer una lágrima. Después muchas. Michelle y Cristal: “Oma, ¿estás llorando?”. Oma: “¿Cómo no voy a estar llorando?”.
En el shopping, me quiero comprar una remera y mi abuela me mira. Le digo que en Buenos Aires tengo plata, que se lo puedo devolver. Se empieza a reír con una risa falsa y cínica: “¿Estás loca vos?”. Me explica que a ella nada le da más gusto que gastar plata en mí. “Pero es mi plata, por lo menos tengo derecho a quejarme, ¿no?”.
Oma tiene dos risas: una natural y una falsa. En la verdadera, le caen lágrimas por los ojos y se le sale la dentadura. En la segunda, hace mucho ruido para que todos sepan que eso es una risa. Me cuenta sobre Óscar Kravetz, su amor de juventud antes de mi abuelo. “Era un petiso cínico. Mandó a sus propios hermanos a la guerra del Paraguay”. Yo me pregunto entre todas las formas de maldad que existen, exactamente qué significa ser un cínico. Le pregunto. “Era malo”, me especifica. “¿Y por qué te gustaba si era malo?”, le pregunto. “¿Y a vos por qué te gustaba el paraguayo?”, refiriéndose a mi novio paraguayo. “Él no es malo”, le digo. “Porque todos en mi familia eran buenos”, me dice. “No pasa un día en que no lo recuerde”, dice después. Está comiendo una almendra. La escupe. La almendra cae sobre Ceferina, la tía rezagada, la que más ama a mi abuela pero, quizás por eso, a la que ella más maltrata. Ceferina le pregunta: “¿Qué, no te gustó?”. “O perdía la almendra o perdía el diente”, responde mi abuela.
Ninguna de las arañas teje ni se reproduce. Son siempre las mismas. A veces aparecen con alguna hija, una chiquita. Pero las hijas siempre son hijas y las madres siempre son madres. A pesar de la proliferación del arácnido en la casa, jamás encontramos rastro alguno de tela de araña. Tejen de noche, a nuestras espaldas, o mejor dicho, bajo nuestras narices, pero deshacen lo tejido para cuando nos despertamos. Jamás vi a ninguna moverse, poseen la quietud de Buda. Simplemente un día están en un lugar, asomando tres patitas finitas desde atrás de un cuadro como en un juego de seducción que muestra al mismo tiempo que oculta, y al otro día están veinte centímetros más arriba, exhibidas en toda su majestuosidad sobre la pared blanca. Sus patitas forman diminutos surcos negros, como un tatuaje perfecto. Los desplazamientos los ejecutan en un plano de la existencia que no tiene sonido ni tiempo: se teletransportan, o bien tienen la facultad de hacerse visibles e invisibles a voluntad. Durante cientos de años han existido (los cientos de años que tienen los pinos del jardín) y por cientos de años más seguirán existiendo, cuando nosotras ya no estemos.
Zulma dice que cuando llega, sin embargo, sí las encuentra en acción. Ella viaja cada verano unos días antes que nosotras para preparar la casa y dice que se las encuentra todas metidas atrás de los cuadros como en una fiesta. Y ella las baña en spray para que desaparezcan, pero lo único que hacen es pasarse de atrás de un cuadro a otro, solas o de a varias en fila india, como si estuvieran jugando a las escondidas con ella.
Cuando llegamos el resto de la troupe, Leia las defiende del spray: “Pero dejalas, Zulma, si son divinas…”. Zulma les sigue echando spray igual: “Ay, Leia, es que no me gusta…”, le dice, “¡están locas!”.
Zulma insinúa también que cada año, cuando llega, encuentra otro tipo de arañas en la casa, debajo de la mesa y de los muebles… Unas arañas más grandes y bravas, sobre las que no quiere hablar mucho. Se encarga de eliminarlas antes de que lleguemos. Se refiere a ellas como “las otras”. Yo me erizo.
Si bien en su cara, Zulma le dice a Leia “Señora Leia”, cuando no está, siempre se refiere a ella como “Leiuchi gorda divina”, imitando su acento ruso. Es que en realidad, es Leia la que le vive diciendo a mi abuela que es una gorda divina: “Pero si sos una gorda divina…”, le dice todo el tiempo, y Zulma la bautizó a Leia con un poco de su propia lengua.
A mi prima israelí, Yael, le duele un ojo. Tiene presión en el ojo. Van al sanatorio. Como su seguro médico está en hebreo, no se lo aceptan. La consulta sale doscientos dólares. Cuando llegan a casa, mi abuela dice: “hacer ver un ojo me costó doscientos dólares”. “¿Le revisaron un solo ojo?”, pregunta mi tía Ceferina. “Ay, Ceferina, ¿ves por qué te grito?”, le responde ella.
Cuando Ceferina se va al baño, Leia cuestiona a mi abuela en susurros: “Gorda, ¿cuál es el problema con Ceferina? ¿Por qué te la agarrás con ella?”. Mi abuela piensa un momento y le contesta a viva voz. “El problema con Ceferina es que piensa.
Cuando piensa, arrancan los problemas”.
Israel está entrando en guerra. Yael está hablando con su mamá por teléfono, tiene miedo de que la llamen al Ejército y tener que irse antes de lo previsto. Ceferina está en otro tema: hace poco se enteró de la existencia de unos primos que tenemos en Estados Unidos. Ceferina le grita a Yael: “¡Preguntale a tu mamá si conoce a los primos de Estados Unidos!”. Mi abuela le grita a Ceferina: “¿Qué te importa si la concha de tu prima es rosa o violeta? ¡Israel está en guerra! ¡Tu sobrina está en el Ejército!”. Cristal, la melliza más sufrida pero también (quizás por eso) la más justiciera, interviene en su defensa: “Pero Oma…” y ella le grita: “¡Callate!”.
Mi abuela cuenta esta historia: cuando viajaron para el casamiento de la mamá de Yael en Israel, mi abuelo Adalberto cagó tanto que tuvo que volver a Buenos Aires con una bombacha negra de encaje de ella porque no le quedaban más calzoncillos. “Es una familia de cagones”, dice Leia en su acento ruso.
A mi abuela ya le tocó vivir una guerra en Israel. Fue de visita y se había llevado a la mucama Zulma como acompañante. Estaban en una ruta cuando empezaron a sonar las sirenas. Todos tuvieron que correr hacia un refugio. Zulma se negaba: estaba con la cámara de fotos acostada sobre el pavimento, lista para capturar todo. Tiene vocación de periodista documental. Otra vez, frente a la casa de Buenos Aires, sucedió un hecho policial: descubrieron que el vecino de enfrente de toda la vida era un traficante de armas. Fue la policía e iban decomisando, retirando fusiles uno a uno. Estaban prohibidas las cámaras. Zulma filmaba igual con el celular desde una ventana. La policía le tocó el timbre para llamarle la atención. Ella se escondió mejor y siguió filmando.
Saturadas de estar encerradas con mi abuela, Ceferina y Leia en Punta del Este, tomo a mis primas y nos escapamos unos días hacia Punta del Diablo. Nos emborrachamos. Al día siguiente, vamos a visitar el Chuy, en la frontera con Brasil. Nos han advertido que ni bien ponemos un pie en tierra brasilera, no podemos beber una sola gota de agua de las canillas porque produce diarrea. Yael está muerta de sed, no encontramos kioscos y me ruega que la deje tomar agua de una canilla aunque estemos en Brasil. Yo soy la mamá del grupo porque a todas les llevo diez años. Me dice que si no toma agua ya, se muere. “Pog favog…”, me pide en su español hebraizado. “Pguefiego moguig más tagde. Si no tomo agua ahoga mismo, me voy a moguig ahoga mismo…”.
El micro de vuelta hacia Punta del Diablo se nos escapa y debemos correrlo una cuadra hasta que frena y subimos. Michelle llora. Le pregunto: “¿Qué te pasa?” “Extraño el aire acondicionado”.
En la playa, conocemos a dos militares uruguayos que están en su día libre. Están desde hace veinte días en Punta del Diablo, trabajando en mantenimiento. Adoptaron una cotorra verde. Dicen que es como un hijo. Se llama Coca. No saben el sexo. Esperan que sea mujer. Están borrachos. La cotorra pasa de mano en mano, de hombro en hombro. Uno de los militares tiene ojos celeste cielo. Es el que está más borracho. El otro está muy mal quemado por el sol. Toman caipirinha de una pajita en un coco. Michelle y Cristal los miran con asco.
A la noche, me masturbo mientras todas mis primas están durmiendo. Dormimos en camas marineras. En Punta del Diablo, no pienso en arañas, pero cuando vuelvo a Punta del Este me siento muy culpable porque tengo miedo de que alguna haya estado despierta cuando me masturbaba y haya quedado traumada para siempre.
Al otro día, Yael amanece con diarrea. Oma me llama por teléfono: “Ya mismo ponela a Yael en un remis, arreglá un precio y mandámela para acá. Hay una peste de diarrea terrible y en dos semanas tiene que empezar el Ejército”.
Mi abuela y Leia juegan al bridge en Punta del Este. Entre sus compañeros hay algunos sospechados de estafadores y el viudo de Norita Dalmasso. Mi abuela gana todas las noches pero regala el premio, y siempre invita a sus compañeros a cenar. Después de timbear toda la tarde, vuelven a la casa comentando jugadas. Leia me pellizca el cachete y me dice, como para hacerme sentir orgullosa: “Tu abuela otra vez ganó”. Mi abuela se hace la desentendida y Leia le dice: “Gorda, no te achiques, no te achiques”.
Vamos a comer al restaurante del supermercado Devoto. Mi abuela, todas nosotras y algunos de sus compañeros de bridge. En el camino hacia allá, mi abuela dice: “Chicas, se pueden pedir pizza y carne picada” (se refiere a hamburguesa). Dice que está cansada de los precios de Punta del Este, y de tener que conseguir todo mediante “shantash” (se refiere a chantaje). Pero lo que más le molesta son las mellizas Michelle y Cristal, que constantemente se exceden en lujos. Cuando eso pasa, mi abuela les dice: “Ahí va Miss Rothschild…” Uno de los caprichos recurrentes de Michelle es ir al médico por nada: “Ayer eran las tres de la mañana y dije ya fue, estoy aburrida, me pica el ojo, vamos al hospital”.
Cuando llegan los compañeros de bridge al restaurante, se empiezan a pedir otras cosas que no son pizza ni hamburguesa. Todas estamos indignadas. Yael dice: “Oma, ¿no vas a decigles a ellos que también solo se pueden pedig pizza o hambuguesa?”. Michelle directamente se levanta y se va. Mi abuela, satisfecha, dice: “Muy bien, que se vaya. Chau Michelle, te veo en casa”. Mi tía Ceferina la defiende: “No le digas Miss Rothschild esta vez. Esta vez, no se levantó porque tenía que comer pizza y hamburguesa, se levantó porque le parecía injusto…”. Mi abuela manda a Zulma a buscar a Michelle, que ya está atravesando el estacionamiento. Zulma corre y la trae. Cuando la tiene enfrente, mi abuela se pone una mano en el corazón y le dice: “Michelle, con una mano en el corazón, te juro que te quiero mucho, pero que me cuesta trabajo, me cuesta”. Y ella le responde: “A las dos nos cuesta trabajo, Oma”.
Al rato, mi abuela empieza a rascarle la cabeza a Michelle, como si fuera un gato, en un intento de reconciliación. Tiene las uñas larguísimas y siempre pintadas de rojo con una medialuna blanca. Cuando nos rasca la cabeza, esta es su máxima expresión de amor. Mi abuela tiene el corazón en las uñas.
Durante la cena, sale el tema de Gabino, un compañero de bridge que mi abuela me presentó otro verano, años atrás. Un chico de mi edad, al que mi abuela le dijo, ni bien me lo presentó: “tomá, acá tenés un celular para que llames a mi nieta”. A la noche siguiente de conocernos, ya hubo una cena familiar donde estaban mi abuela y todo su séquito, y la familia de él. Sus padres eran ambos jugadores de bridge. El séquito –Zulma, las primas y otras mujeres que habían venido ese año, como mi mamá– estaban sentadas en fila mirando el desarrollo de la presentación. Yo tenía a mi abuela a la izquierda y a Leia a la derecha. Él estaba secundado por su mamá y su papá. La unión estaba destinada a fracasar, ante tantos ojos hambrientos de mujeres hambrientas. Esa cena fue en el mismo restaurante del supermercado Devoto donde estamos ahora, por eso cada vez que venimos acá lo recordamos. Como la alianza no funcionó, mi abuela pasó a desentenderse por completo de haber alguna vez intentado la empresa. “Yo nunca te presenté a Gabino”, niega ahora a muerte. “¡Por favor!”, le grita Leia desde la otra punta de la mesa. “¿Cómo podés decir que no le presentaste a tu nieta este muchacho, si fue acá mismo?” “Señora, usted no se acuerda, pero se lo presentó, sí…”, le advierte Zulma. “¿El problema cuál fue? ¿Que no te enamoraste?”, me pregunta Cristal, la melliza más sufrida, que está siempre un poco desorientada. No llego a responder porque lo hace Zulma: “¿Y cómo se iba a enamorar esta chiquilina del pobre Gabino si la señora y los padres de él no los dejaron ni un minuto solos?” Yael, la israelí, para de masticar, levanta la mirada de su plato de fideos y me mira confundida: “¿En seguio saliste con un gabino?”.
Zulma tiene una amiga que se llama Sarita que trabaja en la casa de al lado. Es una mujer con mirada triste, como de hija menospreciada. Es morena, medio uruguaya y medio brasilera porque nació en la frontera y usa siempre una cola alta tirante y una vincha apretada alrededor de la frente. Como en su casa no hay mucha acción, se pasa el tiempo en la nuestra. Todos los años al despedirnos, me regala piedras energéticas. En su vida hubo muchos desplazamientos, partiendo de que nació en una frontera. Es completamente uruguaya pero igual se jacta de cierto orgullo brasileño, remarcando siempre que allá de donde ella es, las costumbres son un poco diferentes. Tiene un marido. El marido tiene problemas o ella tiene problemas con el marido. No lo ve, porque vive lejos. Lo ve una sola vez por año o algo así. Sin embargo es un marido y algo todavía la mantiene atada a él. No llego a comprender si es una cuestión de plata o qué es lo que la liga.
Es sábado y Sarita está en un hotel con el marido. Zulma me pide que la acompañe a verla antes de ir a bailar. A veces voy a bailar con Zulma a clubes deportivos en Maldonado. Vamos a un hotelucho a buscar a Sarita. Es bastante tétrico. No entiendo muy bien por qué tenemos que buscarla en el hotel donde está con el marido. “Para saber que está bien”, me dice Zulma. Intuyo que es un hombre peligroso. Nos indican cuál es la habitación y subimos con miedo. Zulma está vestidísima. Hoy en el boliche va a conocer a un hombre que conoció por chat: “Uno que me movió todo el expediente”, dice. Es un panadero. “Está solo. Pero él dice que nunca está solo porque siempre lo acompañan 1800 tostadas y 1600 medialunas en el reparto”. Un hombre bien, no como el último con el que salió que cuando se lo encontró, le dijo: “A veces, yo pienso, al final, tanto arreglarme y perfumarme para salir con una mujer, mejor me quedo en mi casa y me hago una paja”. Ella está maquilladísima y tiene unos tacos puestos de veinte centímetros. Buscamos la habitación 17.
El piso tiene una alfombra roja espesa, las paredes gris hueso y una luz amarillenta tenue, tipo película de terror. Revisamos todas las puertas del piso y solo nos quedan tres, hacia el final de un pasillo. Tiene que ser una de esas. Avanzamos sigilosas, tratando de no hacer ruido. Zulma me hace señas, quiere escuchar detrás de la puerta antes de entrar para saber realmente qué está pasando. Vamos caminando con paso de astronauta y de repente Zulma, que va delante de mí, se traga un escalón, su taco queda enganchado y ella cae como una tabla contra la puerta 17, chocándola con la cabeza. Empieza a reír a carcajadas y en eso sale Sarita asustada. Tiene un camisón blanco tipo túnica, el pelo suelto y brillante como nunca se lo vi, la vincha tensándoselo hacia atrás y un cepillo antiguo en la mano. Parece más un fantasma que habitualmente pero a la vez más mujer, como que algo de estar con el marido la vuelve fantasma y mujer. Sarita deja la puerta entornada y no podemos ver nada hacia dentro. “¿Todo bien?”, pregunta Zulma. “Todo bien”, responde Sarita, y mantiene sus párpados cerrados durante cuatro segundos. Una leve presencia me llama la atención desde un cuadro que cuelga al lado nuestro, en una de las paredes del pasillo. Es un paisaje impresionista, donde una mujer con sombrero espera a un hombre con un picnic preparado sobre un mantel en el pasto. Observo todo lo que hay en la pintura y en el instante en que poso mi mirada sobre el vestido de la mujer, sale una cucaracha extra large volando, como si llevara siglos encerrada esperando a que alguien la liberase.
Cuando volvemos a la casa, encontramos a mi abuela durmiendo con la radio prendida a volumen de discoteca. Duerme abrazada al artefacto y a veces dormida va cambiando el dial. En medio de la noche grita las noticias, como si le estuvieran bajando cables informáticos desde otros planetas. Ya tirando hacia la madrugada, suele sintonizar un programa de tarot. Una oyente llama preguntando sobre su futuro económico y la tarotista le dice que ve algo muy oscuro pero que no es ni un robo… ni una traición… ni una estafa… Mi abuela grita exasperada: “¿Y qué es? ¿Qué es?”.
La noche antes de partir, me roban las zapatillas. Todas las noches dejo mis zapatillas afuera. No sé por qué. Mi abuela me dice que las entre, que me las van a robar. Pero me sigue gustando dejarlas afuera. Cada mañana, cuando vuelvo a encontrar mis zapatillas donde las dejé, compruebo que yo tenía razón y ella no. Pero la mañana en que tenemos que partir hacia Buenos Aires, las zapatillas no están. Mi abuela ríe con sus dos risas, la falsa y la natural: nada le da más gusto en el mundo que comprobar que ella tenía razón. Vuelvo en el barco descalza.
Mi abuela y Zulma trafican cannabis hacia Buenos Aires. En Uruguay es legal y se vende por todos lados. Mi abuela descubre que le calma mucho los dolores. Zulma se lo preprara en brownies. Compran veinte paquetes y mi abuela se los distribuye por todo el cuerpo: “nadie va a revisar a una vieja de mierda como yo”, dice. Zulma guarda otra parte del lote en su valija. También contrabandean panetones. Hacia el final del verano se obsesionaron con unos panetones que vendía una señora y llevan para cada persona que conocen. Todas las primas debemos cargar con al menos cuatro panetones en la valija.
En el barco, Zulma y mi abuela miran una revista. Hay una sección de fotos de las candidatas a reina de Punta del Este, que cada año se elige al final de la temporada. Zulma le dice: “Señora, si hubiera un concurso de reinas de señoras mayores de acá de Punta del Este, a usted la votaban sí o sí”.
Más adentradas en el Río de la Plata, surge una discusión sobre por qué no trabaja más otra mucama que solía trabajar en lo de mi abuela. “Porque se enamoró y se va a casar”, dice mi abuela. “Ella me dijo que es porque se está quedando ciega”, dice Cristal. “Bueno, el amog es ciego”, dice Yael. “Se está muriendo de amor”, concluye Leia en su acento ruso, cínica.
Cuando termina el verano y mi abuela cierra la casa hasta el año que viene, las arañas salen a la pared del frente de la casa a despedirnos. Cuando digo salen, me refiero a que se mueven un milímetro en su posición. A veces se combinan en una figura estéticamente bella, como por ejemplo, forman un triángulo entre tres arañas de distintos tamaños: una más grande, la abuela, una intermedia y una chiquita. Nos ofrecen este espectáculo de despedida. Yo siempre pienso que no deben ver la hora de que nos vayamos para pasar el resto del año solas. Que somos nosotras las intrusas.
(Te puede interesar: “N ASTORIA-DITMARS”, un cuento de Fernanda Trías)


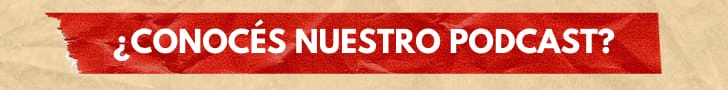
 .
.
 .
.