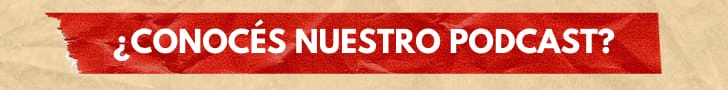Dejar que el destino decida. Parecía ser la mejor opción. No, la única opción. Vanos habían sido los intentos por mantenerse alejado, por perderse en las sombras, por buscar un escondite que lo refugiara de las garras del enemigo. El rojo carmesí del atardecer había dado paso a las primeras estrellas y la oscuridad de la noche había borrado las huellas que marcaban el regreso a casa, siendo la luna el único testigo de un presagio impostergable.
Si tan sólo se hubiera negado a participar en ese juego que en un principio había aparentado ser tan inocente, pero que con las horas se había convertido en una persecución macabra. Ahora ya era demasiado tarde y lo único que podía hacer era esperar. Segundos, minutos, horas… ¿quién sabía en realidad cuánto tiempo había estado allí, agazapado sobre el pasto húmedo aguardando aquel inevitable encuentro?
De pronto, el crujido de una pila de hojas secas irrumpió en el silencio sepulcral. Unos pasos frenéticos se acercaban amenazadores, sin que nada ni nadie fuera capaz de detenerlos. Un escalofrío recorrió su espalda. Tembloroso, asomó cautelosamente la mirada entre los arbustos. Pero no había nadie allí. Los pasos se habían detenido. Un alivio repentino fue reemplazado inmediatamente por una sensación de pánico irrefrenable al sentir cómo alguien lo empujaba violentamente. Lo había encontrado.
Riendo, su hermano mayor lo tomó de la cintura y lo levantó por los aires. Odiaba que hiciera eso. Pero, por lo menos, ya no tendrían que jugar a las escondidas.