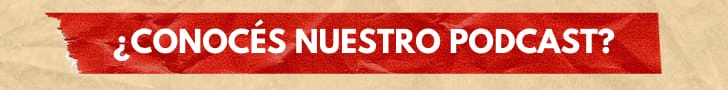Primera parada: Alicante
El Rafa es un personaje. Lo supe desde el momento en que subí a su auto, veinte minutos atrás, y no paró de charlar. El Bla Bla car es un sistema de transporte muy usual en Europa: te subes al auto de la persona que este viajando a donde quieres ir, y lo haces por un precio muy barato. Una especie de «dedo», pero con perfiles en Internet, puntuación de los viajeros y algunas medidas de seguridad más rigurosas que las argentinas. Pienso que en otro lugar del mundo, esto no lo haría. Son apenas las siete de la mañana, Valencia aún dormida, y nos dirigimos por la ruta hacia Alicante. Él hace el mismo viaje cada semana, por trabajo, y le parece más ameno compartirlo con alguien que le devuelva la charla. “Y es una buena manera de hacer dinero extra, aunque no es la esencia del viaje”, me dice. Lo curioso es que los viajantes también puntúan a sus acompañantes: si solamente lo haces por el viaje rápido y barato, tendrás menos puntos que si lo haces por compañerismo y compañía en el viaje. Yo miro por las ventanas los paisajes montañosos que se ponen brumosos a medida que avanzamos. Me duermo, y cuando vuelvo a despertar, ya estamos en Alicante y nos despedimos para siempre. Creo que no tendría una buena puntuación.
Ya no me asombra que hagan topless. Las playas de Alicante, muy bonitas, ayudan a quitar el vapor de la piel. El agua es turbia. Desde el mar puedo ver el Castillo de Santa Bárbara que se alza sobre el monte Benacantil. En 1961 fue declarado Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural, y ese mismo año fue declarado de interés turístico. Salgo del agua, y una vez fresca, me propongo llegar a la cima. Los pasillos que conducen al ascensor tienen olor a encierro y a humedad. Son oscuros y se nota que están debajo de una gran montaña. Cuando salgo del ascensor, puedo ver las paredes de piedra que me inundan de otra época. A sus 166 metros de altura, el viento apacigua mi sed y mi calor. La vista al mar no sólo lo hace hermoso, sino también estratégico: desde ahí se divisa toda la bahía. Ni siquiera es necesario subir de la primera planta para verla entera con sus techos azules, verdes y naranjas. “Los bombardeos que sufrió Alicante en 1691 por la escuadra francesa, fueron llevados a cabo contra el castillo durante la guerra de Sucesión en que estuvo en poder de los ingleses” me dice una señora regordeta que parece demasiado emocionada por estar ahí en ese preciso momento, “afectaron a todo el recinto”. Hasta 1963, cuando se abrió al público, el castillo estuvo en estado de abandono.
Pienso en todas las épocas que se vivieron acá dentro, en las culturas que atravesaron el castillo y el significado que varió a lo largo del tiempo. Hoy, parada en el medio de la primera planta, me veo como una turista y puedo ver a mi lado a los cientos de hombres con armaduras protegiéndose de los ataques franceses. También me imagino a las mujeres y los niños refugiados bajo tierra, y a los traidores en los calabozos. El Castillo se divide en tres recintos bien diferenciados. El más alto de ellos se conoce como La Torreta y tiene los vestigios más antiguos de toda la fortaleza, que data de los siglos XI al XIII. Se puede ver el llamado Baluarte de los ingleses, la Sala Noble (antes hospital) y la Casa del Gobernador. La explanada más elevada es conocida como el Macho del Castillo. A medida que subo, el aire se hace más limpio. Muchas de las cosas que se ven son recreaciones de artesanías perdidas que andá a saber dónde quedaron y si podrán ser recuperadas. Donde antes fue la Casa del Gobernador hoy se ven restos arqueológicos de la edad de Bronce, ibéricos y de la época romana. En el Baluarte de la Reina, por su parte, se pueden observar Graffitis de los presos del Castillo.
Desde la Torre más alta, miro el Mediterráneo que se pierde en el infinito y se confunde con el cielo, y a pesar de la tierra reseca por el calor de verano, siento que un frío me recorre por el cuerpo como una corriente eléctrica que me llena de todas las vidas que por ahí pasaron. Parada aquí mismo, todo se me aparece como un perfecto ecosistema que trata de sobrevivir en los años.
Segunda parada: Benidorm
“Benidorm es una playa de ingleses. Si quieren ingleses borrachos, vayan a Benidorm, sino, no vale la pena” recuerdo que me contaba Sebastián mientras me devolvía el mate ligero del anochecer en el comedor del viejo hostel Russafa. El único horario en que se puede chupar de la bombilla sin sufrir el calor del verano español. A medida que desaparece de mi memoria, pienso que me gustaría volver a verlo para darle la razón y compartir otro de esos mates calientes y amargos. Dentro de la provincia de Alicante, ubicado en la comarca de la Marina Baja, Benidorm es conocido como el “Nueva York del Mediterráneo” por ser la ciudad con más rascacielos en España y con más rascacielos por metro cuadrado del mundo, tras Nueva York. Es como si la ideología del gigantismo social hubiera aparcado al otro lado del océano.
Las playas son medio pelo. El sol apenas llega por los edificios altos que no lo dejan colarse hasta la playa. A medida que camino, veo cómo los bares se van llenando de turistas, sobre todo alemanes e ingleses, y me paro a escuchar a un cantante de pop norteamericano. “Oye, ¿de dónde eres?”, me pregunta un chico alto y barbudo. Parece argentino, salvo por el acento. “Estamos aquí por la despedida de soltero de un amigo. ¿Puedes tomarte una foto con él?”. Acepto, sonrío y salgo inmortalizada en una foto abrazada a un hombre al que nunca más voy a ver en mi vida. Sigo la caminata por los bares llenos de strippers, hombres y mujeres, y me siento a disfrutar una cerveza. Ahora comprendo que Benidorm es la tercera ciudad con más plazas hoteleras de España tras Madrid y Barcelona: en verano se llega a alcanzar los 400.000 habitantes y, sobre todo, se conoce por su vida nocturna.
Pero nada de eso es lo que vine a buscar acá. Me tomo la cerveza caliente. Aún no termina el atardecer, y ya estoy partiendo hacia Altea.
Tercera parada: Altea
—¿Tenés habitación para tres?
—Estamos llenos, lo siento.
—Por favor, es tarde. ¿No queda nada?
—¿Sois argentinas?
—Sí…
—Ahora está de moda Argentina porque debe mucha pasta. Todos los que deben pasta están de moda. Pues yo debo mucha pasta, debería estar de moda. Queda una habitación doble. Puedo tirar un colchón en el suelo. ¿Les va?
Nos quedamos con la habitación. Tiene aire acondicionado y televisor, aunque preferiría que tuviera cena y desayuno. No me quejo.
Altea es un paraíso de playa y montaña. El municipio, situado en la provincia de Alicante, se fragmenta en pequeños pasadizos que suben y bajan por estrechas colinas que parecen escaleras. Desde el Centro Histórico del municipio se pueden ver las montañas. Las miro con su porte imperturbable y les agradezco la brisa liberadora que me mandan. Aunque dicen que todos los caminos llevan al mar, lo único que veo alrededor son calles que suben y bajan. Visito el cementerio. No sólo los muertos duermen el domingo por la siesta. Nadie me acompaña. Emprendo el regreso hacia la playa, y almuerzo en el camino, mientras voy andando, para aprovechar mejor los tiempos. Me pierdo entre las calles angostas y los balcones floreados, entre la historia y las vidas que por ahí pasaron, y llego a la costa llena de bares pintorescos y coloridos.
La playa de piedras blancas no deja de sorprenderme. No existe ni rastro de arena entre las rocas. El agua del mar debe alcanzar los 25 grados, y puedo ver mis pies debajo del agua cristalina y transparente. Nunca antes había visto un agua tan limpia. Si observo con atención, llego a ver los peces nadando muy cerca de mí. No me temen. Pienso en toda la vida que ahí abajo existe, en toda la que vemos y la que no llegamos a ver, la que se nos escapa a los ojos y se mantiene como un enigmático misterio en las profundidades del océano. Me refresco en el agua tibia y me recuesto sobre las piedras blancas a leer Shunko, recordando mis viejos pagos santiagueños, allá por argentina, y pienso en lo lejos que estoy de mi país y mi cultura. Pienso en todo lo que es distinto y en todo lo que es igual. Al fin de cuentas, todos salimos chapoteando del agua alguna vez, y luchamos por aprender a respirar.
Cuando me seco del todo, agarro la mochila tejida del Machu Pichu que me regaló mi hermano, y emprendo camino hacia el último de estos destinos.
Cuarta parada: Xábia
“Si el día esta lindo, se puede ver Ibiza desde aquí” dice Blanca, la propietaria del Hostal “La Favorita”. “Se tienen que fijar en la calidad, no en la cantidad de estrellas”, termina. Xábia es considerado el mejor microclima mundial con una temperatura que oscila entre los 18° y los 24°.
—Y, ¿qué significa Jávea?, pregunto
—Pozo de aljibe.
El viaje a la Granadella se hace un poco largo. No se puede llegar en transporte público, por lo que debo bajar en la última parada y subir a un taxi. Me duelen un poco los 8 euros, pero a medida que subimos la montaña, creo ciegamente que lo valen. La Granadella fue elegida como la mejor playa española en 2012. Es una gran cala de piedra mediana y grande, de agua cristalina que transparenta a los peces de colores que nadan atrevidos cerca de los corales, y alrededor de ella se alzan las montañas. Es una verdadera imagen idílica que permitió, por única vez, juntar el mar y la montaña.
No me molesta recostarme sobre las piedras grises y tostadas. Las acomodo para que sean cómodas bajo la toalla, y voy a refrescarme al agua. No temo que mis cosas queden al descubierto, solas y sin cuidado, porque sé que nadie se atrevería a tocarlas. Nado, abro los ojos bajo el agua y siento la vida a pesar del ardor en mis ojos. Descanso como una plancha sobre el mar y dejo que el sol me llene el cuerpo de nuevas fuerzas. No existe otro lugar en el mundo en el que quisiera estar en este momento que no sea este. Si hubo alguna preocupación alguna vez, en algún otro tiempo, hoy no la recuerdo. Dejo que los nervios naden mar adentro con las suaves olas, me arrastro hasta la orilla, y mastico una ciruela amarilla como el sol. Es tan jugosa como él mismo. Saco de mi mochila mágica que todo lo contiene el viejo libro de Jorge W. Ábalos, Shunko, y me siento a leer en silencio, más concentrada que nunca, hasta terminarlo por completo.
Antes del atardecer, emprendo el regreso. Cuando llego al Hostal, Blanca todavía se halla parada en la puerta, y me saluda.
—Hoy es la fiesta de la Virgen de Loreto, la patrona del puerto, y seguro hay un desfile y música de colores.
—¿Música de colores?, repito.
—Sí, música de colores. Como fuegos artificiales, pero sin fuego. Sólo sonidos de colores.
Me baño y bajo al puerto. La Fiesta de la Virgen de Loreto es la más grande del barrio de Duanes de la Mar, y se celebra desde la última semana de agosto hasta el 8 de septiembre. Hoy es 7. Llegué justo a tiempo. Ante mí desfilan un gran número de novias vestidas de blanco, hermosas bajo las luces amarillas y rosadas que iluminan el puerto, y detrás de ellas una gran orquesta española. Camino un poco más hasta encontrarme con la muchedumbre y pregunto qué es lo que sucede. No hace falta que me contesten. Pronto comprendo lo de los sonidos de colores. El estruendo es tan fuerte que debo tapar mis oídos. Los policías ayudan a la gente a correrse hacia atrás y empieza el estallido. Lo único que se percibe en el aire es el humo que cambia del azul al violeta, del violeta al rojo, de este al amarillo, y así incansablemente. Los sonidos me recuerdan a una guerra, al llanto de un niño, al estallido de una bomba en una película, a una ametralladora asesina.
Cuando los ruidos terminan, abro los ojos y me quedo un poco atontada. La gente se dispersa, camina, se mueve hacia las afueras del puerto, y yo me quedo ahí parada, mirando el mar. Pienso en dónde estoy y en por qué estoy aquí.
— Ven que está por comenzar la banda, me dice un chico de melena graciosa, soy Josh, ¿y tú?
— Alejandra. ¿De dónde venís?
— De Inglaterra.
—Ah, tuviste largo viaje…
—No comprendo. La banda está por comenzar. Acompáñame.
Le costó tanto trabajo decir eso en español, que lo sigo sin dudar. Caminamos dos cuadras y llegamos a un gran escenario ubicado en la costa. En el fondo se lee el nombre de la banda que toca, Twister Orquesta, y sin proponérnoslo nos ponemos a bailar. Una chica de pelo muy largo, tan largo que barre el piso, me saca a bailar y me hace girar tres, cuatro, cinco veces. Con timidez se nos van acercando más personas, adultos mayores, pequeños niños, parejas ancianas y arrugadas, mujeres y hombres, algunos rumanos, un grupo de valencianos que como nosotros estaba ahí en el momento indicado. Nos acercamos y bailamos juntos, todos abrazados, y formamos un círculo. No sé por qué nos abrazamos pero no puedo desprenderme de los que me rodean: los mantengo aferrados a mí en un abrazo cálido y ceñido, les sonrío, movemos los pies y los brazos como si no hubiera ninguna regla para la danza salvo la que impone el cuerpo, y así pasamos toda la noche. Las luces se van apagando de a poco, las estrellas brillan cada vez más, la luna ilumina el mar y la música no cesa.
Recién cuando pasan las horas, algunos nos van abandonando hasta que quedamos sólo Josh, la chica de los pelos por el piso, y yo. Bailamos hasta que la banda nos agradece desde el escenario y deja de tocar. Después nos despedimos para siempre como si nuestra amistad viniera de larga data, y en ese último saludo, me despido también de Xábia por última vez. Ya no volveré a ver su mar ni sus estrellas. Al día siguiente dormiré en Valencia, la que es ahora mi hogar. Me paro un momento a contemplar el reflejo de la luna sobre el agua oscura, y agradezco a Xábia por lo que me deja y lo que me da. Sólo después de comenzar a andar hacia el Hostal, comprendo que parte de ese abrazo cálido permanecerá para siempre conmigo en la sensibilidad de mi piel y la memoria de mis afectos.