Un halo de misterio recorre este cuento breve de Agustina Zabaljáuregui, el cual forma parte de Las horas de las ratas (Notanpüan, 2022). Con un ritmo ágil pero atento a las imágenes y a los detalles, el lector se pierde en un juego de chicos con toda la seriedad que eso implica: lo fantástico y lo real son parte de la misma sombra que se esconde detrás de la cortina.
Pica
La cortina se mueve pero no se infla y desinfla con el viento. Seguro está detrás. Grito pica golpeando bien fuerte la puerta del ropero.
Cuando jugamos a las escondidas siempre me toca buscar porque a mi hermano solo le gusta esconderse. Como le tengo miedo, le hago caso.
Me asusta un ruido brusco, me asomo y veo la lámpara del living en el piso, haciendo chispas entre sus propios pedazos. Es obvio que la tiró a propósito para que mamá me rete. Antes, delante de ella se ponía una máscara de nene bueno. Ahora no hace falta.
Por suerte mamá no escuchó nada. Levanto los restos de lámpara sin que se dé cuenta. Está muy concentrada, por eso no escucha. Trabaja con sus tarjetas españolas. Aprendió a hacerlas por un programa que pasaban en la tele, y desde entonces hace las invitaciones y souvenirs para todos los eventos del barrio. Mamá talla el papel con punzones, hace dibujos y escribe nombres a presión. Lo que mejor le salen son los ángeles. Cuando Juan y yo éramos muy chicos nos decía que íbamos a tener las mejores tarjetas de comunión. Pero ahora ya no dice nada. Aprieta y colorea el papel vegetal sin levantar la cabeza.
—No te enojes, Juan, escondete de nuevo y cuento hasta cien —le digo.
Termino y me tiro al piso para mirar debajo de la cama. Le encanta meterse ahí y asustarme cuando me voy a acostar. Pero solo hay polvo y alguna zapatilla vieja. Siempre se pone más molesto de noche. Se me acuesta al lado y me tira su aliento horrible en la cara: es el olor de una fruta olvidada en la heladera. También me habla al oído mientras me estoy quedando dormido. Sueño con él todas las noches; ahí hablamos un montón y casi no nos peleamos. En los sueños busca él y yo me escondo.
Reviso el rincón que cubre la puerta abierta y escucho su risa como atrapada en un frasco. Algo me va a hacer. Me alejo con la cabeza escondida entre los hombros esperando el golpe. Siento el pie mojado, hay un charco enorme en el pasillo del living. Corro a la cocina para buscar el trapo de piso. Él se sigue riendo. Su voz rebota y se mezcla con el sonido de sus pies, que van muy rápido. Le pido que pare, sabe lo que mamá me va a hacer y no le importa. Le gusta. Primero vienen los gritos, después el llanto y más tarde su nombre. Una y otra vez en la boca de mamá, hasta que el último Juan se le escapa en forma de aire y se queda dormida. Igual la prefiero enojada que triste.
Una puerta se cierra de golpe, no sé si fue él o el viento. A veces él es viento.
Mamá se sobresalta con el ruido y me pega un grito. Que la deje trabajar, me dice. Sigo buscando a Juan. Ya no corre ni se ríe pero me da una pista. Apaga y prende varias veces la luz de la cocina como si él fuera un faro y yo un barco perdido. Igual me muevo alerta. Siempre fue malo conmigo. Me acuerdo una vez que sacó del armario todo lo que usaba mamá para hacer las tarjetas españolas y lo desparramó por el piso. Lo teníamos prohibido, sobre todo porque algunos punzones pinchaban. En ese momento él ya tenía la piel fina como el papel vegetal más frágil, el mismo que usaba mamá con más cuidado porque se rompía de nada.
Le dije que volviera todo a su lugar pero Juan no me hizo caso. Se puso a apuñalar las tarjetas que mamá tenía que entregar esa tarde. Anunciaban la llegada de un bebé al mundo. Tenían escrito Bienvenido Bastián con la cursiva flaca de mamá, y en el medio un bebé con chupete celeste. Yo sabía que de alguna manera me iba a echar la culpa pero ese día no pudo: mamá llegó de hacer las compras lo encontró con las manos en la masa. Igual no lo retó, se puso a llorar y a juntar los pedazos.
Después de eso las cosas empezaron a pasar rápido. De repente Juan ya no se pudo levantar de la cama y todo pasaba en nuestro cuarto. Ahí jugábamos y ahí comíamos. Hasta mamá trajo la tele y nos la dejaba ver todo el tiempo que quisiéramos. Un día mirábamos dibujitos y sus ojos se pusieron como los de los ciegos. Fue lo primero que cambió, y después el color y después la temperatura y de repente ya no estaba. Ahora es mamá la que tiene la mirada de los ciegos, pero ella está viva.
Abro y cierro todas las alacenas. No está en ninguna. Meto la mano por detrás de la heladera. Entre el motor caliente y la pared hay un espacio por donde solo pasan él y las cucarachas. Tampoco está ahí escondido. De pronto una ráfaga fría me golpea la espalda y las cortinas del living se inflan como las fosas nasales de un dinosaurio de tela hasta que suena el golpe seco contra la madera del ropero.
(Te puede interesar: “Nike Air”, un cuento de Carolina Rack)

«Las horas de las ratas» (Notanpüan, 2022), de Agustina Zabaljáuregui. Foto: Casa Hulpe


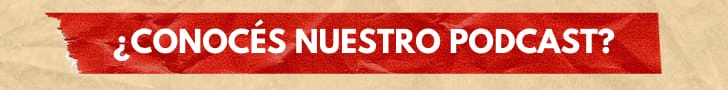
 .
.
 .
.