En los albores de las propuestas teatrales de este año, Pampa Escarlata inaugura una nueva temporada en la sala de Área 623. Escrita y dirigida por Julián Cnochaert, y premio de la convocatoria Óperas Primas del Centro Cultural Rojas en 2019, esta pieza atiende la súbita y febril transformación de una pintora amateur en la Inglaterra del siglo XIX.
por Milena Rivas
El cuerpo de Mildred (Lucía Adúriz) no puede sino palpitar al ritmo de una cuenta regresiva: tiene un mes para dejar atrás los estudios de naturaleza muerta ejecutados por su mano carente de gracia y dar así un giro a su producción artística o el profesor Woodcock (Pablo Bronstein) no volverá a darle clase.
Aún desquitándose en las páginas de su diario, desde el comienzo de los tiempos el marco ideal para toda pasión que apene a una jovencita, la depresión de esta muchacha inglesa no cabe entre las cuatro paredes de su habitación. Más bien “alcoba”, el término propuesto por esta dramaturgia que experimenta un espesor propio de las novelas de la campiña inglesa.
«Este trabajo fue una gran oportunidad para volver más barroco el lenguaje sin que se tornara imposible construir un presente, sin que el espectador quedara enfrascado en palabras incomprensibles” – Julián Cnochaert
“Institutriz”, “lóbrego”, “prado”, tan sólo algunas de todas las palabras que Julián Cnochaert elige ubicar en los parlamentos para acercar al espectador a la dulzura y el ímpetu propios de los fraseos que signan nuestra educación sentimental. “Este trabajo fue una gran oportunidad para volver más barroco el lenguaje sin que se tornara imposible construir un presente, sin que el espectador quedara enfrascado en palabras incomprensibles”, cuenta a La Primera Piedra el artífice de Pampa Escarlata.
(Te puede interesar: Berisso: otro acierto de la escena independiente)

“Pampa escarlata” se presenta los sábados a las 21 horas en Área 623 (Pasco 623) hasta el 28 de mayo.
Mientras las lágrimas de Mildred empapan el edredón y sus gritos alcanzan una estridencia tal que podría hacer estallar las copas de la otra punta del terreno, emerge el secreto de su redención. No se trata de una epifanía, como uno podría pensar, dado el extremo desconsuelo en que la joven está sumida, sino de una sugerencia. Llama a la puerta de su alcoba Isidra (Carolina Llargues), la criada pampeana traída de Argentina, portando un cuenco en una bandeja de plata. “Ya me va a agradecer cuando le haga efecto”, asevera.
Lo que en un principio no iba más allá de la desconfianza, inmediatamente da paso a la experimentación. Aún sin etiqueta que rezara Bébeme en el recipiente, el líquido viaja ávido por la garganta de Mildred, quien se entrega a la curiosa poción como si de ello dependiera el resto de su vida. Me corrijo: porque de ello depende. El carácter epidémico de toda acción-reacción es el seno de toda obra de alta intensidad emocional como Pampa escarlata. Así como una aguja en un pajar puede —y debe— sonar como el estallido de cien bombas atómicas, la cata de un brebaje ancestral gestado en las entrañas de un país muy, muy lejano provocará efectos de una intensidad imposible de anticipar.
“A diferencia de la lectura, donde puedo volver sobre lo que acabo de leer, y del tiempo de mirada que podría imponer a una obra plástica, el teatro establece su propia temporalidad. Es imposible retroceder, es imposible frenar”. – Julián Cnochaert:
Otra luz empantana la habitación mientras una intermitencia sonora agiganta la tensión en el espacio. Nuestra protagonista, absolutamente posesa, se mira las manos como quien no se ha ocupado de conocerse en cien años, da vueltas sobre su eje con la fuerza arrasadora de un tsunami y hace de cada una de sus extremidades un pincel, inundada por delirium tremens de creación. La potencia de esta escena se expresa muy bien en las palabras de Julián Cnochaert: “A diferencia de la lectura, donde puedo volver sobre lo que acabo de leer, y del tiempo de mirada que podría imponer a una obra plástica, el teatro establece su propia temporalidad. Es imposible retroceder, es imposible frenar”.
(Te puede interesar: Que todas las vaquitas de Argentina griten Mu: El humor, el revés de la tragedia épica)

“Pampa escarlata” se presenta los sábados a las 21 horas en Área 623 (Pasco 623) hasta el 28 de mayo.
Al salir de la sala me repito una y otra vez, como quien acaba de descubrir una palabra nueva, que hay belleza en esa bestia que habita los tres cuerpos sobre el escenario. Que el vigor de cada uno de sus gestos, la precisión de los fraseos y la resonancia poderosa de esos añejos vocablos del siglo XIX no pueden sino ser fruto de una máquina deseante.
Un trabajo minucioso sobre la puntuación y la musicalidad del texto conduce la obra, según describe su director, hacia la gestación paulatina de una espesura tan específica como vital. E la nave va, palabra sobre palabra, pigmentos que se pegotean con otros, una boca casi tallada al borde del cuenco que periódicamente trae Isidra y el deseo impetuoso de que aquella fuente jamás conozca final. A la manera de los rocines a todo galope sobre el lienzo, es imposible retroceder.


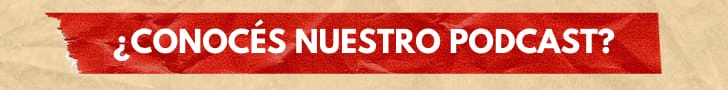
 .
.
 .
.