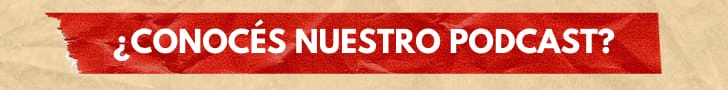Hoy se estrena La obra secreta, pieza escrita por Andrés Duprat, (El hombre de al lado, El artista, El ciudadano ilustre), dirigida por Graciela Taquini y protagonizada tanto por Daniel Hendler como por la imponente obra de Le Corbusier. La película gira en torno a tres ejes narrativos: por un lado el pensamiento del célebre arquitecto y el viaje que lo trajo a la Argentina como conferencista en 1929; por otro, una visita minuciosa a la Casa Curutchet (única huella de su obra en Latinoamérica); y, finalmente, el fanatismo de un arquitecto ficticio algo frustrado, devenido guía de ese espacio que hoy funciona como museo.
«Si merezco algo de gratitud pública, no es por los palacios que hice sino por haber abordado el problema de la arquitectura, el arte, la expresión de la sensibilidad humana», declara Le Corbusier (Mario Lombard) mientras camina por una ciudad de ensueño duplicada geométricamente en planos que imprimen en La obra secreta su rasgo más experimental y, al mismo tiempo, revelan el fracaso del proyecto arquitectónico moderno. Varios de esos problemas son abordados con gran altura y muy buen gusto en los 66 minutos del film.
Elio Montes (Daniel Hendler) es un arquitecto frustrado devenido guía de la Casa Curutchet situada en la ciudad de La Plata, única pieza de Le Corbusier construida en Latinoamérica; él no pudo verla terminada en vida, pero ahora este espacio funciona como museo y testimonio viviente de su obra. Los pilotis (columnas cilíndricas), las ventanas corridas y las transiciones orgánicas desde el espacio público al privado son algunos de los elementos más distintivos en su estilo arquitectónico, porque más allá de su utilidad él concebía la arquitectura como un hecho plástico, arte en su sentido más elevado: orden puro, teoría matemática y perfecta armonía en las proporciones.
El arquitecto solía hablar de sus construcciones como verdaderas «máquinas de habitar», y esta película, a su modo, también lo es, porque a lo largo del relato el espectador puede recorrer pasillos, rampas, escaleras y jardines; puede habitar los distintos espacios de la casa y husmear intimidades al mejor estilo de un voyeur.
Esta pieza cinematográfica también constituye una verdadera obra de arte, pero no sólo se trata de planos atinados e imágenes bellas, sino que además cuenta con un valor agregado: le otorga su merecido espacio a la arquitectura (disciplina hermana y estrechamente ligada, por ejemplo, a la construcción de planos en el cine). Porque la arquitectura en sí misma —tal como la concebía Le Corbusier— también es un hecho artístico.

Casa Curutchet en la ciudad de La Plata. Foto: Carlos Cermele
No obstante, como personaje histórico el suizo no está exento de contradicciones, y si viviera muchos aprovecharían para lanzar algunos reproches (he aquí otro de los tópicos interesantes del film: la distinción entre el artista y su obra). Montes —con la autoridad del fan y gracias a esa pizca de imaginación que moviliza las ficciones y los proyectos arquitectónicos— se lo cruza y escupe varios cuestionamientos en su cara. Este docu-ficción (o ficción documentada) cuenta además con una buena dosis de humor e inventiva: como por arte de magia Le Corbusier camina por La Plata en pleno siglo XXI, y Elio intenta explicar el nexo que lo une a su ídolo en virtud de la proporción áurea (gran escena).
El arquitecto solía hablar de sus construcciones como verdaderas «máquinas de habitar», y esta película, a su modo, también lo es, porque a lo largo del relato el espectador puede recorrer pasillos, rampas, escaleras y jardines; puede habitar los distintos espacios de la casa y husmear intimidades al mejor estilo de un voyeur.
Con una actuación sutil y precisa de Hendler (quien enriquece un personaje que podría resultar pequeño o soso), excelentes planos que permiten visualizar cada rincón como si uno verdaderamente estuviese allí e imágenes que subyugan por aquel secreto tan bien guardado de las proporciones, Taquini y Duprat logran un relato atrapante cuya belleza merece ser vista en la pantalla grande.