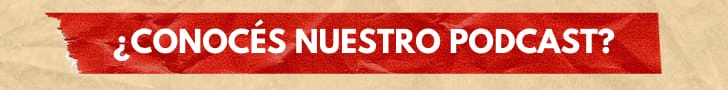El fantasma de Shakespeare siempre merodea por los pasillos de las salas teatrales del mundo. En este 2016, a 400 años de su muerte, la sala de Andamio 90 (Paraná 660) se ha convertido en un buen refugio para los parlamentos de una de sus obras más legendarias: Ricardo III. Francisco Civit y su elenco nos traen una versión tan renovada como respetuosa de la materia prima original, recreando aquellos dramas universales en una puesta provocadora y accesible para el espectador actual, sin intenciones de convertirse en un espectáculo de nicho.
Montar cualquier obra de William Shakespeare siempre resulta un desafío artístico, no sólo por su intrínseca complejidad, sino también por la consabida proliferación de sus dramas en la cartelera teatral porteña (y en las de todo el mundo, ¿por qué no decirlo?). Que la obra en cuestión sea justamente Ricardo III, dimensiona ese desafío y lo convierte en un proyecto teatral de alto voltaje. Francisco Civit y su elenco se han atrevido a enfrentar ese reto, y ciertamente salen airosos de la aventura.
La puesta de Ricardo III con la que nos encontramos en Andamio 90 es osada por su eclecticismo, pero no registra ninguno de los caprichos vanos en los que el vanguardismo vernáculo suele caer en más de una ocasión. Para hacer Shakespeare en estos tiempos (los nuestros), es necesario tener la capacidad de reinventar estos clásicos y decir algo nuevo acerca de ellos. Los personajes del más recordado dramaturgo inglés tienen la densidad propia de sus tramas y dramas que —ya lo sabemos— son de carácter universal, y por supuesto no todos los actores tienen la espalda suficiente como para soportar esa carga dramática; si hablamos del ponzoñoso Ricardo III esto se agudiza, porque es en su mismo fuero interno donde mora el germen del mal.
Para hacer Shakespeare en estos tiempos (los nuestros), es necesario tener la capacidad de reinventar estos clásicos y decir algo nuevo acerca de ellos
La historia es célebremente conocida hasta para quienes no hayan tenido el gusto de leer o haber visto alguna de las tantas versiones, pero la refrescamos por si acaso. La trama ronda en torno al preciado trono de Inglaterra: Enrique es el flamante rey, pero se desata una guerra civil (la famosa Guerra de las Dos Rosas entre las familias más poderosas del reino: los Lancaster y los York), y el monarca muere a manos de Ricardo. La corona, entonces, le corresponde a su hermano mayor, Eduardo. Él es coronado como sucesor en el trono y, pese a que la paz finalmente ha llegado a la nación, Ricardo no es capaz de disfrutar esa felicidad porque codicia el lugar de su hermano. Es aquí donde se inicia su carrera por el poder y su transformación en un verdadero villano; estará dispuesto a cualquier latrocinio con tal de obtener lo que desea, y parece decidido a aniquilar a todo aquel que se interponga en su camino a la corona. Es (o se ha convertido), efectivamente, en un auténtico villano.
Y es justo allí, en esa última palabra, donde reside buena parte de la densidad filosófica de esta obra porque, finalmente, ¿qué es un villano? ¿Los villanos nacen así o se convierten en tales luego de una vida llena de rencores y padecimientos? Pero hay otros interrogantes que sólo surgen frente a la expectación de esta puesta en particular (claro que todas las claves de lectura emanan de la materia prima shakesperiana, pero ¿por qué negarle méritos al ingenio de nuestros artistas?). Sentados en las butacas de Andamio 90, podremos preguntarnos: ¿los villanos son meros productos de la inefable naturaleza o acaso el fruto venenoso de ciertas construcciones sociales? Aquí emerge la vieja dicotomía entre naturaleza y cultura, entre lo innato y lo adquirido en la condición humana. ¿La maldad es un rasgo intrínseco en los hombres o acaso se trata de una cualidad adquirida con el tiempo? ¿La vileza es una carga inherente de índole genética o una decisión que responde al libre arbitrio de cada individuo? ¿En qué medida la sociedad ejerce su influencia sobre esos villanos, al punto de decidir sus destinos?

Pero después de esta catarata de preguntas, se asoma una que, quizás, sea la más terrorífica, la que más nos inquiete y nos perturbe: ¿acaso no mora en cada uno de nosotros una parte de ese villano? ¿Acaso no somos todos Ricardo III? Las preguntas incomodan; que no haya respuestas agudiza el problema; y vernos a nosotros mismos envueltos en esas oscuras tramas, ciertamente desespera.
¿Acaso no mora en cada uno de nosotros una parte de ese villano? ¿Acaso no somos todos Ricardo III?
En la puesta de Civit nos encontraremos con un maravilloso elenco de 13 actores en escena, y cada uno de sus cuerpos estará atravesado por el vil Ricardo en algún momento de la obra. Todos son Ricardo. Para hablar con justicia, habría que empezar por celebrar la mente de Civit, e inmediatamente hacer lo mismo con esos trece cuerpos sobre el escenario. La interpretación de cada uno de los actores es brillante; el elenco es parejo en su calidad interpretativa y eso se agradece. Aquí no se recitan livianamente las líneas de Shakespeare; se las encarna. Los cuerpos no se limitan a ocupar un lugar en el espacio; lo cargan de sentido aún en la quietud, cuando los ademanes pomposos y los gestos excesivos ya no son necesarios. A Shakespeare hay que resucitarlo y vivirlo, y estos actores lo logran.
Civit ha sabido aprovechar muy bien todos los recursos escénicos disponibles (y se sabe que en el ámbito del teatro independiente todo cuesta diez veces más que en las grandes producciones de la calle Corrientes). Muchos de los actores, además, son músicos, y echan mano a su talento para crear los distintos climas que se suceden en la obra: guitarra, bajo, teclado, batería, metalofón, banjo, melódica y hasta un violín. Todo contribuye al diseño de las diversas capas de sentido que se ofrecen en cada función.

Desde algo tan elemental (pero no menor) como el viejo tema de la proyección de la voz hacia el horizonte oscuro de la sala, hasta detalles tan significativos como las escenografías (de gran sencillez y funcionalidad), los diseños de vestuario (con una impronta actual que nos permite sumergirnos de lleno en esta historia, sin sentirnos alejados del espacio-tiempo) e incluso cada uno de los accesorios y elementos que los actores portan o manipulan a la hora de componer sus personajes (una pipa, una mascarilla de oxígeno o algo tan inesperado como un juego de mate). Todo, absolutamente todo, parece haber sido pensado con atento cuidado; sin embargo, esa minuciosidad no le resta fluidez ni espontaneidad al producto final, que parece estar hecho a la medida de cada uno de los artistas participantes.
Aquí no se recitan livianamente las líneas de Shakespeare; se las encarna. Los cuerpos no se limitan a ocupar un espacio; lo cargan de sentido aún en la quietud
Muchos son los momentos que podrían destacarse en esta propuesta: la escena del funeral con la armonía solemne en las voces de los actores como telón de fondo; aquella de los obispos más lamebotas rogándole a Ricardo que ocupe el trono vacante; las blasfemias desde la silla de ruedas; la escena de amor/atracción/repulsión entre Lady Ana y Ricardo; el sutil canon del parlamento de los personajes en torno al villano; la escena de la batalla representada en el vértigo de esos cuerpos corriendo de un extremo a otro de la sala, donde cada movimiento y cada caída estará marcada por un estrepitoso golpe de batería. En esta versión de Ricardo III encontraremos amor, lucha, batallas, dolor, pesar, traición, codicia, muerte, y… ¡talento! Shakespeare es teatro puro, y Buenos Aires no tiene nada que envidiarle a las salas del mundo con propuestas de tamaña creatividad. Vale la pena acercarse a Andamio 90 y ver esta maravilla.