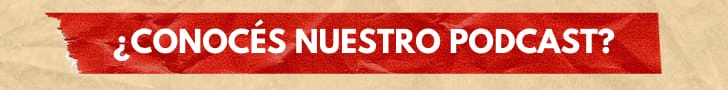A 25 años de su estreno en el Luna Park, vuelve Drácula, el musical, la creación de la dupla Cibrián-Mahler (Pepe Cibrián Campoy + Ángel Mahler) que fue pionera en el ámbito del teatro musical en Argentina. Un elenco plagado de jóvenes talentos reencarna aquella versión magistral de 1991, y una puesta innovadora resucita nuevamente el mito del conde transilvano, una vez más en la piel de Juan Rodó.
Tan sólo basta una palabra para abrir los cerrojos que dan paso a cotilleos y comentarios cargados de misterio: «Drácula». Todos conocemos la leyenda del hombre-vampiro, aquel que duerme de día y trabaja de noche, bebe sangre humana para prolongar sus días, odia la luz, las ristras de ajo y los crucifijos, pero –sobre todo– es inmortal. Y tal vez sea esta última característica la que en verdad nos atrapa, aquella que ha capturado la atención de tantas generaciones desde el momento de su creación. Todos leímos (o al menos tocamos de oído) la monumental novela de Bram Stoker. Todos vimos alguna de las tantas versiones cinematográficas protagonizadas por el temible conde transilvano, en la piel de Bela Lugosi allá por 1931 o interpretado por Gary Oldman en la adaptación más cercana de Francis Ford Coppola en 1992. Pero, sin dudas, no lo hemos visto todo en el “Universo Drácula” si nos abstenemos de la versión teatral a cargo del dúo Cibrián-Mahler, aquella que ha introducido el género del teatro musical en nuestro país.
La primera versión tuvo lugar allá por 1991, y contó con un elenco encabezado por Juan Rodó como Drácula (otra joya de la compañía), Cecilia Milone en el papel de Mina y Paola Krum en el rol de Lucy. Desde entonces, mucha agua ha corrido debajo del puente, y este año sus creadores celebran el 25º aniversario “a todo trapo”, con una de las mejores puestas sobre la calle Corrientes, a un cuarto de siglo de aquel mítico estreno en el Luna Park (una aventura artística y empresarial por la que nadie hubiese apostado demasiado). Drácula fue posible, entre otras cosas, por la confianza que depositó Tito Lectoure –entonces propietario del histórico estadio– en un proyecto que aún no tenía un guión sólido y sólo contaba con dos composiciones musicales. Cuando Pepe Cibrián le presentó la idea, no era más que eso: una simple idea flotando en su cabeza.
Ir a ver Drácula, el musical no sólo significa ir a ver una obra de teatro, una de las tantas comedias musicales con las que uno puede toparse en plena avenida Corrientes; se trata de toda una experiencia artística y –¿por qué no?– emocional. Desde que ingresamos al hall del Teatro Astral, fresco y atestado de productos del merchandising draculino (remeras, cuadernos, tazas, termos, espejitos, pines y algunos más insólitos como un mini-ataúd repleto de bombones), respiramos ese aire transilvano, macabro y pasional. En la sala aguardan los amables acomodadores, que nos conducen hasta la butaca y nos entregan el programa de mano; las luces de color azulino y el confort del aire acondicionado nos hacen olvidar –al menos por un momento– el calor agobiante de las noches de febrero.

Foto: www.martinwullich.com
La historia ya la conocemos, y no pretendemos arruinarles la sorpresa a quienes no. Sólo adelantaremos lo esencial: Jonathan Harker (Nicolás Martinelli), empleado de la firma Hawkins, viaja a Transilvania para cerrar un trato con el célebre conde Drácula (Juan Rodó) y entregarle las escrituras de las propiedades que ha adquirido en la ciudad inglesa de Whitby; el joven no tardará en advertir que se trata de un hombre con extraños hábitos. Mientras tanto, en la pequeña ciudad de Whitby, Mina Murray (Josefina Scaglione) aguarda el regreso de su prometido mientras hospeda a Lucy (Luna Pérez Lening), quien va a casarse con Lord Arturo, el primo de su amiga de infancia. Oscuros sucesos enredarán a estos personajes, en una trama que adquiere los matices de una tragedia a causa de la maliciosa intervención del conde Drácula.
Ahora vayamos a lo importante. La versión 2016 de esta obra es decididamente una de las mejores (al menos puede decirse que supera con creces la de 2011, en su 20º aniversario). Sobre la base de un excelente libro de Pepe Cibrián –con letras y pasajes memorables– y la música hechizante de Ángel Mahler –con sus maravillosas melodías y orquestaciones–, en esta oportunidad se ha apostado a una superproducción que no escatima placeres al espectador. Tal apuesta incluye una destacada ingeniería de sonido (recurso vital para una comedia musical que cuenta con 13 músicos en vivo), una puesta de luces soñada, un diseño de vestuario exquisito y una escenografía monumental. Si algo caracteriza a esta puesta es su impronta visual, con decorados suntuosos, escaleras móviles, efectos especiales y prendas que quedan grabadas en la retina.
A esta apuesta en el orden de la arquitectura y la técnica (el esqueleto que sostiene toda la obra), hay que añadirle el decisivo aporte de los actores en escena (el cuerpo, la carne y la sangre que dan vida al musical). El nuevo elenco está encabezado por Juan Rodó –tal como en la versión original–, e integrado por jóvenes artistas que supieron darle una vuelta de tuerca a esta historia y, sin dudas, le han aportado vigor, talento y nuevos aires, con una articulación más dinámica entre los personajes y una acertada nota de naturalidad (sin bemoles atenuantes ni sostenidos enfáticos), algo muy difícil de lograr en un género que tantas veces encuentra su mayor debilidad en esa ampulosidad sobreactuada. El escenario del Teatro Astral le otorga a la obra un clima de intimidad que hubiese sido imposible construir en un estadio como el Luna Park.
Tras 25 años, la compañía de Cibrián-Mahler se ha fortalecido y consolidado en la escena nacional; son sus academias, talleres y grupos orquestales los que han provisto de una buena cosecha de actores, bailarines, músicos y cantantes a sus producciones de la última década. Muchos de los estudiantes que han pasado por sus talleres de comedia musical (al menos los mejores exponentes), terminan el recorrido de su formación sobre las tablas, listos para encarnar roles protagónicos o secundarios, para cantar, bailar y desplegar las dotes interpretativas adquiridas en una carrera ardua mas no exenta de recompensas placenteras.
Ya pueden contarse al menos dos generaciones formadas por esta dupla creadora; referirse a ellos como la “fórmula del éxito” sería un cliché y una aseveración reduccionista. Pepe Cibrián y Ángel Mahler han visto tanto el éxito como el fracaso; sus producciones han atravesado crisis económicas, sociales, políticas y, se sabe, el arte no es una esfera impoluta ni aislada del contexto histórico o la coyuntura de época. Ejemplo de esa estrecha ligazón fue aquella puesta de Otelo en el año 2009, que apostaba a una estética sencilla y despojada, más por imposiciones de presupuesto que por una auténtica elección estilística (se sentían los coletazos de la crisis mundial del 2008).
Drácula, el musical –tal como lo reconoció el mismísimo Cibrián en una entrevista– quizás no sea lo mejor que han hecho como dupla artística, pero sin dudas se ha convertido en una leyenda nacional. Un gran porcentaje del público está compuesto por seguidores y fanáticos fervorosos, que tararean las canciones por lo bajo durante toda la obra y acompañan al elenco entonando el bis del tema final. En este sentido, puede decirse que la obra es completada y redondeada por la energía del público. Lo que ha ocurrido con esta creación podría catalogarse ciertamente como “mágico”; hoy sus canciones son las más conocidas en el mundillo del musical (y más allá), y la orquestación del vals «Soñar hasta enloquecer» puede oírse en cualquier boda o fiesta de quince años.
En síntesis, Drácula es un fiel reflejo de la excelencia y el profesionalismo, pero también de la pasión artística que ha distinguido históricamente a sus creadores; se trata de una obra que parece ser tan inmortal como su protagonista. ¡Larga vida al buen teatro!