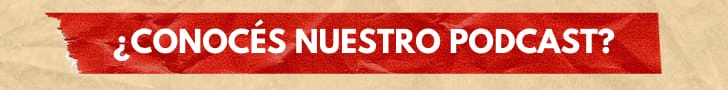Son las diez de la noche y todavía esperamos a Emiaj. Es la primera vez que hago couchsurfing. Es tan natural aquí que casi no tengo dudas de que saldrá bien. Bow Church, pienso, nunca había escuchado ese nombre. Sigo esperando junto a mis otras compañeras, tres argentinas y una chilena, pero no veo rastro del hombre que nos debe hospedar. El barrio está desierto y oscuro. De vez en cuando se escucha alguna risa disparada desde alguna ventana de todas esas con las cortinas cerradas que se escapa como un misil inteligente que me persigue sin descanso hasta donde estoy. El Bow es un barrio de inmigrantes, lo sé a primera vista, sobre todo árabes y africanos, y se caracteriza por una gran cadena de iglesias bautistas. Por la calle se ven muchas mujeres musulmanas que andan tapadas hasta los ojos. Un señor calvo se acerca a la ventana y nos pregunta qué hacemos ahí abajo, esperando hace más de dos horas en el frío invierno que ya llegó, y le preguntamos si conoce a Emiaj. No tenemos suerte.
Saco una manzana de la mochila y la mastico con pereza. No me quito los guantes, ni el gorro, ni la bufanda. Comienza a hacer frío en Londres. Cada vez que pasa un auto, lo seguimos con la mirada deseosa de que sea nuestro casero, hasta que el ronroneo de su motor se pierde como todo lo demás en la noche. Empiezo a sospesar la opción de ir a un hostel a pesar de que Booking nos dice que el 90% de la ciudad se encuentra reservada por navidad. Miro el cielo nublado, de vez en cuando llueve y las gotas caen como pequeñas lágrimas del cielo que implora por nosotras. Luego, en un instante fugaz, para de llover. Es en el momento preciso en el que abro la boca para decir que mejor andamos hasta el centro, cuando aparece una figura pequeña en medio de la noche. Solo se le ven los ojos rojizos descubiertos debajo del gorro de lana azul y encima de la bufanda roja que le tapa la nariz. Sin hablar, pasa como una ráfaga por nuestro lado, señalándonos una pequeña puerta. Lo seguimos.
La casa de Emiaj es de dimensiones espectacularmente chicas, como él mismo. Todo en sí es pequeño, tanto que parece un duende sacado de una película de ficción. Sus rasgos, sus movimientos cortos y acelerados, sus manos de dedos finos. Andamos por un pasillo angosto donde solo cabe una persona a la vez y observo, a la izquierda, dos puertas cerradas, una de ellas con candado. La cocina es de 6×3 metros, y contra la pared se exhibe una numerosa colección de destapacorchos de las más grandes que he visto en mi vida. Extrañaba la obsesión de los coleccionistas. Tiramos las mochilas con olor al frío húmedo de la calle en un armario desordenado, y después miramos a ese hombre que todavía es un misterio para nosotras.
—Debo ir a encontrarme con una amiga que prometí que vería a las 10. Siéntanse como en casa, y no abran la puerta a nadie— dice Emiaj antes de marcharse de nuevo.
Estoy desesperada por darme una ducha. Recuerdo mi día: casi olvido una valija en el aeropuerto, casi pierdo mi tarjeta de embarque, casi muero por un recuerdo penoso de amor. Sopeso las posibilidades y me entro a bañar en casa desconocida. La presión del agua no es buena, así que debo agacharme en la bañera para que las gotas me limpien el cuerpo. Espero que el agua me quite un poco el malestar y los restos de algún miedo. Cinco minutos después estoy afuera, como nueva, y Emiaj ya está de vuelta. Todo parece ir demasiado rápido.
—Este es el segundo barrio más pobre de Londres, y el tercero de toda Inglaterra—escucho que le cuenta a mis compañeras. Entro a la cocina y todos están tomando té alrededor de una mesa de madera que cabe sólo pegada a la pared. Si se moviera un poco, no habría lugar para moverse en la cocina. La imagen de todos tan juntos, sin embargo, me embriaga de calidez. Incluso hay una taza humeante que me espera para abrazarme con su vapor caliente y la dulzura de la miel—. Pero es un barrio tranquilo. No hay pandilleros. Aunque en una época, enfrente vivía un dealer. Los vecinos no lo querían, y la policía vino a buscarlo.
Sacamos pan, jamón y queso de la bolsa del Tesco en el que compramos para hacer unos sánguches, y entonces nos enteramos de que él es vegano. No le molesta, sin embargo, que comamos a su lado. Agarra de la heladera una banana pasada, de cáscara bien negra, y la tira en una olla al vapor. Nosotras continuamos bebiendo nuestro té y comiendo nuestros sánguches, y él nos dice que el edulcorante tiene aspartamo, y que el espartamo nos estupidiza. Que es, quizás, la peor de las armas del siglo XXI. Después saca la banana hervida de la olla de vapor, la pela como quien no quiere la cosa, la aplasta con sumo cuidado y la friega con una cucharada de margarina. Como si fuera lo más normal del mundo, se come el puré y seguimos la charla.
—Cuando llegué de Perú, viví una época de ocupa. No es que fuera lo más divertido, pero hubo que hacerlo, por necesidad. Mañana, si hay tiempo, las llevaré a un parque ocupa muy lindo que hay aquí en Londres. Ganaron el juicio contra el Estado, porque ellos cuidaron el parque mejor que nadie.
Pienso que la casa donde estamos bien puede ser ocupada. Hace seis años que Emiaj vive en Londres. A veces le cuesta un poco volver al español, y afirma que cuando envejezca volverá a Perú, porque será de nuevo como un niño. Necesitará a su familia. Necesitará ayuda. Pero no ahora. No quiere volver a un país que dice desgarrado por las diferencias sociales. Ahora, nos cuenta, está tomando unas vacaciones de su trabajo como abogado. Tiene un máster en diversidad cultural, y sobre eso dedica su militancia y toda su vida. Pienso que eso es realmente ser un activista. No sé si yo podría hacerlo: no tengo la disciplina, la voluntad, ni la fe. Entre tanto cuento, veo una botella con agua rodeada por una etiqueta que dice kindness, y otra, más a lo lejos, que dice happyness. Le pregunto por qué las etiquetas.
—Es una manera de hablar con lo que ingerimos. Si pasas un rato comunicándote con eso que esta por ser parte de tu cuerpo, siempre te va a sentar mejor. Mira, pruébala. Todo el tiempo estamos consumiendo cosas que nos atrofian, porque ellos así lo disponen. Nos quieren atontados.
Pruebo el agua con la etiqueta kindness. No siento que sea diferente, pero me hace bien. Una de las chicas se duerme con los codos apoyados sobre la mesa. Emiaj lo nota y nos deja preparar la cocina. Ahí dormiremos las cinco. Levantamos la mesa, corremos las sillas, tiramos tres bolsas de dormir para cinco, y nos acomodamos en el suelo. Más tarde llega una alemana que tiene que hacer una escala antes de un nuevo viaje. A ella le toca dormir al lado de la cama Emiaj, en un colchón en el suelo. Charlamos un rato, pero así, todas apretujadas en el calor de una cocina de dimensiones increíblemente pequeñas, nos dormimos incómodas y vencidas por el cansancio.
El despertador suena a las nueve, pero me cuesta levantarme. Mis músculos están tensos e inmovilizados por las malas posiciones de la noche. Con ayuda de las chicas, saco las bolsas de dormir con mucha parsimonia, vuelvo a colocar la mesa y las sillas en sus respectivos lugares, y preparo un café bien cargado. Emiaj se despierta por nuestros ruidos y aparece en la cocina. Le pregunto si desea un café, pero él bebe un vaso de vinagre, sola y a secas. Es para cambiar su Ph, dice. La chica alemana partió a la madrugada y dejó una nota de agradecimiento deseándonos buena suerte a todas. Después me visto y salgo a recorrer la ciudad con mis compañeras de viaje. El día siempre es gris y nunca deja de serlo. La humedad me cala los huesos, se mete a través de mis capas de ropa y me enfría los pies a pesar de tener dos pares de medias. Caminamos todas juntas hasta el Free Tour que ya estamos acostumbradas a hacer: vemos la embajada de Australia que es el banco de Gringotts, el puente de London, el río Thames, las Torres de London, la Catedral y el barrio más rico. No es tan diferente de Bow, el segundo barrio más pobre de Londres, nuestro paradero. Con un sueldo mínimo, me dice una empleada de un Tesco en el que entramos a comprar el almuerzo, se puede vivir bastante bien y ahorrar para viajar en el verano. Después comemos en alguna plaza desierta frente al río y el London Eye y continuamos la caminata.
Durante el tour, una de mis compañeras y yo nos perdemos del resto del grupo. En algún semáforo, en alguna esquina selvática, dejamos de ver al guía y nos quedamos acorraladas entre la multitud. Decidimos que lo mejor es ir a beber una cerveza artesanal al bar que nos parece el más local. No tenemos manera de comunicarnos con el resto de las chicas y hace demasiado frío para seguir andando. La vida en Londres es extremadamente cara. Dos cervezas nos cuestan diez libras. Las bebemos como si fueran de oro y nos regocijamos en el calor de un bar lleno de trabajadores. A medida que beben, todos van aumentando el volumen, y al final tenemos que gritar para escucharnos.
Dos horas más tarde, decidimos retornar hacia la casa de Emiaj. Él nos espera. No hizo nada este día. Nos calienta unos panetones con ají y mete unas pizzas al horno. Está feliz de tenernos en su casa, y pienso que necesita de esos encuentros ocasionales de couchsurfing para no sentirse tan sólo. Bebe su agua mágica y encantada, y todo lo que dice, con el tiempo, parece ir cobrando mucho sentido. Me pregunto si realmente servirá desayunar un vaso de vinagre, hablar con el agua y dejar de usar aspartamo. De pronto me siento enferma e intoxicada por los vicios de la civilización. ¿Qué quedará de animal en mí después de sacarme todo el ropaje industrial? Quizás nada más que el esbozo de un vago instinto ya adiestrado. Quizás un deseo lacónico y agonizante. Quizás ni siquiera eso.
—Lo que la gente no sabe es que ser vegano en realidad es más barato si uno conoce a los que cultivan su ajo y su tierra. Todo lo que tengo en mi casa, también, es agarrado de la calle. Las personas tiran a la basura cosas muy buenas, como esta mesa o estas sillas. Pero a la gente le gusta salir de los supermercados con sus bolsas nuevas, con su comida nueva, y pensar que así son más felices. Todo está pensado por ellos. A los multimillonarios nunca se les ve la cara.
—Pero cuando dices ellos, ¿a quiénes te refieres? —pregunto.
—Bien, pues no quería entrar en este tema, al menos de que preguntaran. ¿Están dispuestas a hablar de eso?
Nos miramos un momento y contestamos que sí.
—Ellos son los híbridos.
—¿Híbridos? —repito, aunque ya sé a dónde llevará la respuesta.
—Son una especie de mezcla entre extraterrestres y humanos que viven entre nosotros. Hay pruebas de esto. La familia real, por ejemplo, es híbrida. Por eso las leyendas dicen que tienen sangre azul, sangre de otro color.
—¿Por qué necesitaría un extraterrestre enviar crear un híbrido y, entre todas las galaxias y planetas existentes, venir a nuestro mundo?
—Es demasiado simple: hicieron investigaciones, tenemos lo que ellos quieren. Y a cambio, a esta nueva especie, les ofrecen riqueza, poder, linaje. Son dueños del mundo: pueden hacer lo que quieran. Si a mí me ofrecieran destruir mi planeta a cambio de todo eso, no aceptaría, por eso no cabe explicación de que son híbridos, sin amor a nuestra raza. En el mismo alfabeto de los sumerios, el primero de la civilización, ya se narra esta historia. Es por eso que sólo se casan entre ellos, entre miembros de la realeza. Y los que no, como Máxima de Holanda, son híbridos que fueron separados al nacer para no generar sospechas. Bush, por ejemplo, era un híbrido satánico. Muchas veces se lo vio leyendo libros al revés. El Bush padre mismo publicó un libro de poesías satánicas que fue prohibido en Estados Unidos.
—¿Para qué querrían explotarnos a nosotros?
—Porque necesitan oro. Necesitan el oro para proteger su atmósfera, que está deteriorada. No como nosotros, que lo usamos como riqueza, que lo admiramos porque brilla, sino por cuestiones naturales. Y por eso están sobreexplotando nuestra naturaleza.
—Pero ¿cómo puedes estar tan seguro de que sea eso lo que quieren los extraterrestres?
—Es creer o reventar. Hay quienes dicen que las reservas de oro, en Estados Unidos, no existen. Se ha negado el acceso a ellas a seis presidentes norteamericanos. Nadie puede verla, porque en realidad, no están ahí. ¿Cómo explicarías, sino, todo lo que pasa en este mundo?
Y la verdad es que no puedo explicarlo. La conversación me supera y mi cabeza vuela. Empiezo a pensar en la teoría de la conspiración universal, en la leyenda del príncipe de sangre azul, en las creencias culturales, en la libertad de culto, de pensamiento y de expresión, en que si hay tanto de que preocuparse, nunca podremos ocuparnos de nada. Si hay tanto en que pensar, dejamos de hacer. Me olvido del pragmatismo, me debato entre teorías satánicas y divinas, recuerdo que cuando era chica creía en seres extraterrestres y todavía pienso que hay vida más allá de mí, más allá de todos nosotros, pero cómo saberlo, cómo estar seguros de eso o de la fe o del amor. Cómo estar segura, si quiera, de que hay vida aquí mismo, dentro mío. Nada me parece seguro. Todo me parece posible, sin embargo, desde que nace el germen como idea-semilla en la mente del ser humano. Y nada hay más poderoso que una idea que se expande como una bacteria por el mundo. Temo a las próximas ideas que vendrán a suplantar las viejas tiranías de otras ideas ya caducas. Cuando las ideas alcanzan su potencia liberadora, no hay emancipación que no pueda alcanzarse.
Las conversaciones siguen hasta la una de la mañana pero ya no avanzan hacia ningún lugar nuevo. Pienso que si hubiéramos sabido antes dónde quedaba Bow Church o quién era Emiaj, quizás nos hubiéramos perdido esta experiencia. Pienso, también, en todos los prejuicios. Como la noche anterior, volvemos a mover la mesa y las sillas, y nos preparamos para dormir. Dejamos a Emiaj una caja de té Twings y un chocolate de regalo, y nos disponemos apretujadamente a traspasar el mundo de los sueños. Es el único mundo donde todavía poseemos un poco de libertad. Esta noche, sin embargo, no puedo dormir bien. En tanta abstracción, pienso, es muy sencillo diluir las responsabilidades humanas.
A la mañana siguiente partimos a un Hostel en Russel Square. Es el día de navidad y podemos permitírnoslo. Visitamos la parte más comercial de Londres: Abbey Road, Beatles Store, Sherlock Holmes Museum, Baker Street, Chinatown y Oxford Street. Por primera vez en todo el viaje, siento un poco de espíritu navideño. Tampoco es que me emocione demasiado. Veo a las mujeres cargadas de bolsas, a las chicas haciendo compras en las tiendas de última moda, y regreso a la rutina de siempre. Me olvido de que ayer por la noche sospesaba teorías anarquistas y la posibilidad de vivir en un bosque con ocupas. Hoy siento que no podría alejarme de mis comodidades. Volvemos al hostel a preparar una cena, nos encontramos con argentinos y chilenos que también se hallan ahí, perdidos en algún lugar del mundo como nosotras; brindamos todos juntos al calor del fuego y la sidra más barata que encontramos en el Tesco, y más tarde cantamos unas canciones brasileras acompañadas por un ukelele embrutecido. Pienso un poco en casa, en mi familia y en lo que estarán haciendo. En Argentina todavía no son las doce de la noche, aún no hubo brindis y los desacuerdos políticos se esconderán como bandidos esta noche. Un abismo inmenso me separa de esa otra vida que también es la mía. Pero no hoy.
El paso por lo de Emiaj, ahora tan lejano, parece un antes y un después rotundo en mis días, marcado tan sólo por una frontera geográfica. La metáfora del centro y la periferia. Pronto dejo de pensar y la Navidad, por sí sola, diluye todo el resto de mis utopías e ilusiones.