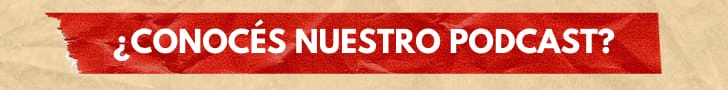Por Laura Gómez
Si menciono el nombre de Pablo Escobar Gaviria, es probable que casi todos sepan de quién estoy hablando. Este hombre de origen colombiano, dedicado plenamente al narcotráfico, se hizo famoso por ser uno de los criminales más buscados a nivel internacional. Su historia atrae porque se trata de un hombre proveniente de una familia humilde, que construyó su fortuna a base de unos cuantos kilos de cocaína… y unos cuantos litros de sangre. Sin embargo, en su tierra natal este hombre es idolatrado como un Robin Hood latinoamericano porque siempre destinó una (imaginamos que nimia) porción de su fortuna a obras de caridad para el pueblo marginado.
En el film de Andrea Di Stefano, Pablo Escobar es encarnado por un Benicio del Toro que demuestra gran solvencia para el papel. Diría que la película depende en un ochenta por ciento de su actuación. La caracterización es muy buena: hay una acertada diferenciación entre el Patrón del inicio (con sus trajes blancos costosos y sus joyas de oro adornándolo como a un personaje digno de la realeza) y el Escobar del final (en musculosa, ojotas, barbudo y desarrapado).
Los escenarios principales son la selva colombiana y el pequeño pueblo en donde Escobar decide ocultar una porción de sus tesoros antes de entregarse a la policía como parte de un pacto con el gobierno de Colombia para calmar las aguas frente a la guerra cruenta que se había desatado entre el Estado y los principales cárteles del país.
Uno de los pocos aciertos de este film es la estructura narrativa. La historia comienza por la mitad, luego se cuenta el inicio y acaba –como casi todas las historias– por el desenlace. El hilo narrativo que nos conduce a través de este encadenamiento de episodios resulta atrapante, pero no los episodios en sí mismos. Ciertamente no hay demasiados aspectos para destacar. El guión podría haber sido infinitamente mejor considerando las posibilidades narrativas que otorga un derrotero como el de Escobar. Sin embargo, las líneas no son dignas de alabanza.
Pero lo más extraño de todo es la inclusión –demasiado forzosa– de un minúsculo elenco estadounidense (detalle revelador: en el film se los presenta como inofensivos canadienses). La historia de amor entre María, la sobrina de Escobar (Claudia Traisac) y Nick (Josh Hutcherson) es insulsa y de lo más predecible. La actuación de los jóvenes no es reprochable, y mucho menos la atinada decisión de Hutcherson de despegar su rostro de un tanque cinematográfico como Los Juegos del Hambre, que hoy es un fenómeno taquillero pero mañana podría convertirse en una cruz difícil de cargar.
Hacia la mitad de la película y luego de haber inclinado –tan sólo una pizca– la balanza hacia el lado de Escobar exaltando su aura robinhoodeana, de golpe cae el contrapeso y su figura queda “fuera de juego”. Se muestra al terrorífico Patrón en toda su maldad; se exponen sus actos más crueles, sus ejecuciones más despiadadas (más bien las de su gente, porque él jamás se ensucia las manos). Su falta de escrúpulos es lo que aterra; al parecer, ciertas vidas humanas no valen nada para él. A partir de aquí, la impiedad de Escobar (que sabemos es muy cierta y confirma aquello de que “la verdad siempre supera a la ficción”) viene a justificar cualquier otro tipo de impiedad en pos de venganza. Es muy llamativo cómo los estadounidenses se las ingenian para limpiar su imagen. En este caso, la estrategia ha sido colocar en escena a un grupo de tímidos canadienses con sus tablas de surf y su ingenuidad a cuestas, en busca de aquel paraíso que menta el título. Bien sabemos que estos tipos tendrán todo menos ingenuidad; no suelen hacer demasiadas cosas al azar, y es consabido su gusto por saquear pueblos y destruir familias. De modo que cuando nos sugieren que esta pequeña troupe de “gringos” viene a preparar daikiris y surfear en la playa sin intenciones de obtener ningún rédito por ello, permítannos desconfiar.
Estos mecanismos se parecen bastante a los de la época macartista o a la paranoia ulterior al atentado del 11-S; basta colocarle a una persona cualquiera la etiqueta de “comunista” o “terrorista” (y ahora la de “narcotraficante”) para hacer con ella y todos sus allegados lo que al gobierno de los Estados Unidos le venga en gana. Esto dista mucho de ser una apología del delito. Por supuesto que repudiamos todos y cada uno de los actos demagógicos de Escobar, y entendemos que un criminal (cualquiera sea este) debe tener un juicio justo y obtener la condena correspondiente a los daños ocasionados. Pero de ningún modo el mote de “narco” es una excusa para torturar, extorsionar o inducir vilmente a la delación; este tipo de cosas ya han ocurrido en el pasado, así que mejor permanecer con la guardia alta. A veces ciertos delitos parecen venir a redimir otros peores.
Me pregunto… ¿acaso he ido demasiado lejos con esta crítica? De ninguna manera. Los Estados Unidos siempre están un paso adelante, de modo que… ¿por qué no correrlos? Robo una idea del prólogo al libro Tiempo de canallas de Lilian Hellman (en excelente edición de ryr, una pequeña editorial de sociólogos de la UBA que recomiendo enfáticamente y a quienes ustedes pueden encontrarse con sus libros a cuestas un día cualquiera en el subte): «La lucha cultural, la lucha por la cabeza de las personas, por su consciencia, es igual a cualquier otro proceso de construcción de hegemonía, requiere coerción y consenso. El momento de consenso es cotidiano, homeopático, procede por acostumbramiento inconsciente, por naturalización: de tanto ver en el cine que los americanos son buenos, se llega a creer algo parecido. Hay que hacer un esfuerzo para demostrar esa construcción ideológica».
Ciertamente esta película desatará alguna que otra polémica; esto es lo que sucede cada vez que los estudios de Hollywood se meten con figuras tan ambivalentes y contradictorias como la de Escobar. No es la película del siglo ni nada parecido, pero trata un tema que está muy en boga en estos tiempos: el show del narcotráfico y los narco-stars. Es interesante este universo del narco-entertainment y la atracción que genera en el público, pero serían necesarias unas cuantas páginas más para desarrollarlo. Hay una gran pila de libros, series de TV, documentales y todo tipo de merchandising en torno a la figura de Pablo Escobar y al tópico de las guerras entre los grupos mafiosos más importantes del mundo. Pero sabemos que en poco tiempo este personaje estará tan desgastado que otro vendrá a suplirlo, y así continuará girando la rueda del capital.
Uno podría palmear la espalda de los americanos y sugerirles que no desprecien con tanto desparpajo a un personaje tan rentable como Escobar. Al menos deberían pensarlo dos veces; después de todo, unos cuantos habrán instalado mejores piscinas gracias a sus mitos. Paradójicamente, luego de su muerte parece haberse convertido en el Robin Hood de los ricachones. No creo que fuese a sentirse tan cómodo en ese lugar.
Si están interesados en la biografía y en las contradicciones de Pablo Escobar Gaviria, corran al cine en esta Navidad (aunque con la guardia alta; verán que la escena de Nick al teléfono oyendo el tiro que acaba con el llanto y la vida de su pequeño sobrino puede llegar a ser un gran golpe bajo); de lo contrario, ni se molesten.
Ficha Técnica:
Dirección: Andrea Di Stefano
Guión: Andrea Di Stefano | Francesca Marciano
Producción: Dimitri Rassam
Música: Max Richter
Dirección de fotografía: Luis David Sansans
Montaje: David Brenner | Maryline Monthieux
Dirección de casting: Yiniva Cardenas | Antonia Dauphin
Diseño de producción: Carlos Conti
Reparto:
Josh Hutcherson (Nick)
Benicio Del Toro (Pablo Escobar)
Brady Corbet (Dylan)
Claudia Traisac (Maria)
Ana Girardot (Anne)
Carlos Bardem (Christo)
Laura Londoño (Maria Victoria)