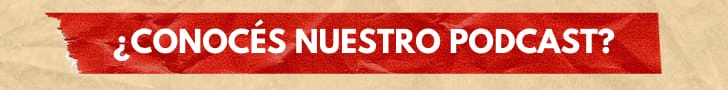Me enamoré en Sevilla; me enamoré de Sevilla.
Ya me lo habían advertido. Sevilla es la ciudad más poblada de Andalucía y su casco antiguo es el más extenso de toda España. Aún así, me sorprendo cuando bajamos del autobús y vemos los edificios antiguos tan ornamentados. Andamos un buen rato por la calle, con las mochilas siempre arrastradas por el suelo, como queriendo limpiar alguna mugre que no existe. Estoy cansada y feliz, cargo en el bolso la sensación que inunda al cuerpo de desasosiego romántico al atardecer, y no paro de sonreír. Sigo al resto del grupo sin preguntar dónde es que vamos, confiando ciegamente en que hay un lugar al que tendríamos que llegar. Y pronto. En la esquina, un nene de ojos casi plateados patea un limón verde que rueda por el suelo y llega hasta mis pies. Se lo devuelvo y empezamos a jugar un rato hasta que su padre le tironea la mano para que cruce antes de que vuelva a cambiar el semáforo. Lo saludo con la mano, pero no me devuelve el saludo. Pienso que nunca podré entenderme del todo con los niños, porque me separa de ellos un abismo de una antigua pureza irrecuperable. Abismo insalvable que viene con la experiencia. Cuando llegamos al hostel, ya por el anochecer, todo está desierto. Silencio. Sólo escucho el ruido de las hojas de los árboles que se mueven en alguna plaza cerca de allí y que no alcanzo a ver. Silencio. Sólo escucho el silbido del viento que me canta algo suave al oído. Silencio. Sólo quiero escuchar silencio. “No te quedes quieta”, me dice Felipe mientras avanza con tres valijas en las manos y su cartel de Happy Erasmus colgándole del cuello, “que pronto saldremos a Bandalai, la discoteca más conocida de Sevilla. Era un antiguo palacio árabe”. No le presto mucha atención. Algo me cosquillea en el estómago y detrás de la nuca, y no sé cómo ni por qué, pero tengo la certeza de que algo nuevo ocurrirá pronto. Y cuando las sensaciones invaden el cuerpo al que le vuelve el alma, nunca pueden estar equivocadas. Respiro hondo y arranco. En la habitación somos doce y hay un solo baño. Salvo mis dos compañeras argentinas, el resto de las chicas habla en alemán. Les pregunto algo en español, pero me miran con incomprensión, y por las señas que me hacen, entiendo que no captaron ni una sola de mis palabra. Me resigno y me siento en la cama cucheta a esperar. Pierdo la billetera y la encuentro tres veces hasta que puedo pasar al aseo, limpiarme y prepararme para salir. Cuando termino ya no hay nadie más que mis dos amigas argentinas esperándome. Todos se fueron a bailar. Por suerte estamos en la era de Google Maps.
Bandalai no se parece en nada a un antiguo palacio árabe. Hay gente fumando Cachimba en los sectores privados, y todo el resto de nosotros nos desparramamos por ahí. Doy vueltas y vueltas. No busco a nadie pero espero encontrarme con alguien. Doy vueltas y vueltas. No encuentro a nadie pero busco a alguien. Doy vueltas y vueltas. Sólo quiero encontrarme. Doy vueltas y vueltas y me encuentro con los italianos, «tanti auguri» a tal, «andiamo ragazza» a otros; también me cruzo con las francesas, «bonjour, j’adore le français». Con las alemanas aún no puedo presentarme. Doy vueltas y vueltas y me pierdo aunque trato de encontrarme. Y sigo así, dando vueltas, hasta que mi mirada se cruza con la suya, y luego, con la de todos ellos. Es una chica morena, flaca y estilizada, y sus rulos son motos y divertidos. Me sonríe y me asombran sus dientes blancos que parecen hechos de porcelana. Sus amigos son todos altos, demasiado musculosos y bastante pretenciosos. Les fascina que haya llegado hasta ellos. Como todo en este viaje y hasta ahora, nos ponemos a bailar como si nos conociéramos desde hace años, con la comodidad y la rutina de quienes se ven en la misma situación cada fin de semana y comparten un trago para matar viejos demonios. Creo escuchar “nene malo” a lo lejos y me pregunto cómo llegó hasta aquí una canción argentina. Pero estoy demasiado distraída como para escuchar la música o pensar en algo. La danza me lleva a otro planeta y me enseña a moverme en él, a pisar donde debe ser para no caer, a mover la cadera para esquivar la bala y a mirarse a los ojos antes de matar o morir. Soy consciente de que la situación no tiene ni una pizca de sentido; de que yo misma, inmersa en esa situación, no tengo ni una pizca de sentido. Con un esfuerzo inaudito logro soltarme de la burbuja que nos envuelve y trato de hacer una pregunta que se pierde en el sonido. No llego a escuchar sus nombre, pero tampoco sé si quiero saberlo. Sólo sé que todos son de Sevilla. “Y tú, argentina” me dice ella con sus dientes brillantes y su sonrisa extraterrestre, y sus amigos me observan con el salvajismo de un gato que mira la cola de un hilo, “pero qué argentina eres, hablando de chances y de che, boludo”. Después su amigo me habla de que Maradona es más grande que Pelé, y de que Messi es más grande que Maradona. Así y todo, no sabe lo que es un mate.
Cuando volvemos al hostel nos encontramos con Maike que se está comiendo un pancho con papas pay y salsa brava. Andamos en silencio y caemos todos rendidos y a dormir hasta que alguna alarma nos despierte del mundo irracional. Por la mañana visitamos el Real Alcázar de Sevilla, Patrimonio de la Humanidad junto a la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias. Aunque su influencia arquitectónica musulmana es lo más llamativo –ya que Sevilla fue ocupada por los moros durante unos 800 años- en lo poco del lugar que alcanzamos a ver, predomina lo gótico y lo barroco. No podemos acceder a los jardines porque están filmando Game of Thrones. Nos acercamos a uno de los guardias de seguridad y le pedimos por favor que nos deje pasar a ver a los actores. “¿Son argentinas?”, pregunta. “Si, y vos también”, le contesto. Me doy cuenta al instante. Nos cuenta que hace años se vino a vivir a Sevilla, por una chica, pero que se pelearon y ahora está sólo. Nos ahogamos juntos en las penas del amor. Veo en sus ojos la renuncia a algún sueño, la decepción y algo más que no llego a entender. Hablamos durante media hora, le pregunto cómo consiguió ese trabajo, qué camino lo llevó hasta ahí. No contesta la mayoría de las preguntas porque su contrato lo impide. Le insisto en pasar, pero aún después de media hora de charla, no me da el permiso. Me rindo y vuelvo con el grupo. Seguimos recorriendo el Alcázar, medio derrotadas por el cansancio, y nos sentamos en el piso con un grupo de brasileros. Uno de ellos se llama John Lennon. «¿John Lennon?», le pregunto. El me contesta ya harto de la misma historia toda su vida. «Si, John Lennon». Nos ponemos a meditar como si eso fuera lo más natural del mundo. Nos quedamos ahí, quietos y en silencio por veinte minutos o el equivalente a una eternidad, dejando que la energía de alguien más nos invada hasta darnos múltiples visiones de la vida, pero un encargado de seguridad nos echa de ahí. Al final, sólo podemos ver una parte del enorme palacio y toda su grandeza.
Nos vamos todos juntos a caminar por las calles angostas y llenas de bares, por los pequeños callejones abarrotados de gente que no para de fumar y de beber, y nos sentamos en alguna de todas esas mesas que parecen iguales para almorzar unas tapas. Son cerca de las cuatro de la tarde y tengo hambre y sed.“Hey, nosotros vamos a la Catedral con mi gente, ¿sabes? Y después a tomar algo al hostal, a hacer un botellón”, me dice el chileno, Valentín. “¿Quieres venir con nosotros?”. Tengo un zapato roto y un cordón que le envuelve la suela para poder seguir caminando. Parezco derrotada. Lo pienso un segundo y acepto acompañarlos. El día está nublado, como yo, y no se refleja ni pizca de sol en mis ojos. A medida que avanzamos creo que estamos perdidos, y el viento sopla cada vez más fuerte. Se larga a llover con insistencia, nos empapamos, dejamos que se expriman nuestras almas, todas juntas, hasta quedar mojadas y líquidas. Paramos debajo de un pequeño techo y nos miramos entre todos. Al fin y al cabo, todos queremos lo mismo: ser líquidos en esta época que se nos escurre por las venas. La lluvia limpia. La lluvia purifica. No esperamos a que pare de llover, porque sabemos que no parará. Nos tomamos de las manos y andamos así, sin que nos importe nada más que el contacto cálido en el frío del otoño, y caminamos como enamorados en Sevilla. Y es que todos arrastramos un viejo amor hasta Sevilla; y es que todos perdimos un viejo amor por las calles de Sevilla; y es que todos nos enamoramos de Sevilla.
Y es que todos sabemos que esa misma noche dejaremos a Sevilla.