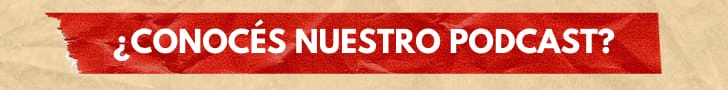En el departamento de una ciudad italiana, la familia Minardi se prepara desde temprano. Se viste con sus mejores ropas y se sienta alrededor de la televisión. Luego de mucho trabajo, la casa está reluciente, lista para recibir a las visitas. Entonces, los vecinos tocan el timbre. Traen bombones y helado para compartir mientras se acomodan en el sofá entre saludos, elogios y ademanes. Parece un día festivo, una de esas reuniones en la que los sentimientos se mezclan con los recuerdos compartidos. Sin dudas, es una jornada que se rememorará para siempre y que todos esperaron durante muchos meses. Augusto Minardi saldrá finalmente en televisión.
El señor Minardi también está emocionado y ansioso a la vez. Pero por sobre todas las cosas, muy preocupado por sus expresiones y sus gestos. Quiere que su aparición sea perfecta. Y es que no todos tienen la oportunidad de salir al aire para 16 millones de personas alrededor del país, que lo estarán viendo en vivo y en directo. Está nervioso, no como el técnico que lo acompaña, que mantiene la calma. Para él ya es una rutina. Después de todo, dirigió doce ejecuciones en Estados Unidos y no tendrá problemas para acomodar la silla eléctrica para el señor Minardi. Nada se dejó librado al azar en el primer “proceso terminal” televisado. El acontecimiento fue fuente de debates morales para algunos y de euforia para otros. La transmisión del suceso era, en definitiva, más importante que la muerte en sí misma.
Papá va a la televisión (Papa va in tv) es un relato de Stefano Benni y forma parte de una colección de cuentos recopilados en su famoso libro La última lágrima (L’ultima lacrima). Ingenioso, con un humor satírico e incluso ácido por momentos, plasma en extremo las hipocresías de la sociedad actual y, en este cuento en particular, los rasgos más paradójicos del mundo de la tecnología y del poder televisivo. Sin embargo, la espectacularización de la muerte y la fascinación de las personas por lo morboso es un tema recurrente no sólo en la literatura, sino también en el ámbito cinematográfico desde hace años.
Quizás una de las películas más controversiales de los últimos tiempos, cuyo estreno fue prohibido en Estados Unidos en 2007, sea La muerte en vivo (Live!), protagonizada y producida por Eva Mendes. El argumento es simple y las interpretaciones son pobres, pero sin embargo logra poner en primer plano el potencial televisivo del morbo y la atracción oculta de millones de espectadores por presenciar la muerte de una persona desde las pantallas de sus casas. Porque en el mundo de los números, los porcentajes y la publicidad, nadie parece tener problema en perder los escrúpulos y dejar de lado cualquier reparo moral con tal de salvar a la cadena televisiva del fracaso y “hacer historia”.
Katie (Eva Medes) es directora de programación de uno de los canales más famosos de televisión de Estados Unidos. En medio de una crisis financiera, un destello de inspiración la lleva a proponer una idea controversial, pero por la que luchará hasta el último minuto: crear un programa en el que los participantes jueguen a la ruleta rusa en vivo y en directo, con un premio de 5 millones de dólares para los sobrevivientes. Abogados, jefes ejecutivos y periodistas disipan sus dudas y terminan por avalar un show sangriento, pero incomparablemente exitoso, con una audiencia numerosa que se identifica con los concursantes, celebra a los afortunados y contempla con un poco de horror a los que tienen menos suerte y se desploman ante las cámaras entre la pólvora y el estruendo de la bala. El silencio invade la sala, algunos ojos se llenan de lágrimas, otros se tapan las bocas, con una sorpresa que tiene poco de inesperado. Pero nadie deja de mirar. Y enseguida suena la música, cae papel picado, se reparten los cheques y estallan los aplausos. La mayoría parece olvidar la vida que se perdió. Al fin y al cabo, todos conocían las reglas de juego. “Él apretó el gatillo, Katie”, la consuelan mientras un arrepentimiento fugaz invade momentáneamente a la protagonista.
Todavía un poco más retorcido es el caso de Sin rastros (Untreaceable), estrenada en 2008 y protagonizada por Diane Lane. La película muestra la historia de un grupo de investigadores del FBI, desafiados por un asesino que sube videos a Internet en los que se pueden ver a sus víctimas atrapadas en crueles dispositivos de ejecución que funcionan más rápido cuanta mayor cantidad de visitas reciba la página web. La noticia se difunde y las muertes ocurren con gran velocidad, a medida que el número de usuarios se multiplica de manera descontrolada ante la impotencia de las autoridades y a pesar de los ruegos e intentos por mantener alejados a los curiosos. En cuestión de minutos, una sociedad movida por el deseo instintivo de presenciar lo prohibido se transforma en el arma asesina. Pero esta vez con un solo clic es suficiente.
La espectacularización de la violencia no es nueva. Y la fascinación de los que terminan por conformar la audiencia tampoco. Ya era común cuando hace cientos de años la gente se reunía en torno a los condenados a muerte para ser testigos de un castigo brutal y sanguinario que ahora resultaría espantoso. Pero si bien en la mayoría de los casos el cuerpo dejó de ser para el sistema penal el objeto de torturas, el interés en la muerte nunca ha desaparecido. El cuento de Beni y las películas llevan al extremo un tabú que resurge constantemente en la realidad cotidiana, mediatizado por una pantalla de televisión y por las páginas de revistas y diarios de la prensa amarilla, que parecerían construir una barrera que impone una distancia en realidad inexistente. La curiosidad por lo escabroso y lo vedado se combinan con una falta de imaginación y de empatía lo suficientemente fuertes como para horrorizarse frente al dolor ajeno. Una búsqueda de lo inmoral y la extraña atracción por el sufrimiento le ganan al respeto que se debería tener por la vida humana.